Podemos definir el acné como una enfermedad inflamatoria de los folículos pilosos y sus glándulas sebáceas asociadas que se caracteriza por la aparición de lesiones acneicas que pueden ser comedones (abiertos y cerrados: puntos negros y los típicos granitos de cabeza blanca, respectivamente), pápulas, pústulas, nódulos y quistes.
Mostrando entradas con la etiqueta Skin 101. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Skin 101. Mostrar todas las entradas
2/10/14
30/3/14
Skin 101: Cosmética...¿reparadora?
Seguro que habéis visto alguna vez cremas, sérums, etc. que dicen ser "reparadoras". O "reestructrurantes, "regenerantes",...¿qué quiere decir ello cuando hablamos de cosmética, es decir, de una piel que siempre es una piel sana?
Como comentamos en esta entrada la definición legal de lo que se considera un cosmético limita su uso a una finalidad muy concreta: " (...) con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales". Existen sin embargo algunos "vacíos" que se salvan en la praxis cuando las marcas hacen reclamos que no son clasificables como "médicos" pero que en realidad, están en el límite. A esta clase de productos se los vino a llamar "cosmecéuticos", productos que sin dejar de ser cosméticos se encuentran en este campo difuso entre el límite tradicional de un cosmético y una acción sobre la piel quizá clasificable como la de un medicamento. Los retinoides o los alfahidroxiácidos se suelen enmarcar en esta categoría. Sin embargo como podéis imaginar no es una categoría legal sino más bien, en el fondo, de calado publicitario. En el tema de los cosmecéuticos me gustaría ahondar próximamente, pero sirve para poner sobre la mesa la problemática a la que se enfrentan también los productos "reparadores", ¿es posible reparar una piel sana?
Dentro de la jerga comercial de la cosmética podemos decir que en "sentido estricto" reparar la piel equivale a aportarle a la piel, particularmente al estrato córneo, algunos lípidos que restablezcan o refuercen el "cemento" que se encuentra entre los corneocitos. Por ejemplo el petrolatum sería un buen candidato para lograrlo. La publicidad de la cosmética "reparadora" suele centrarse sin embargo en los términos "efecto barrera", "barrera cutánea", etc. como "protección" contra "el medio ambiente". Tenemos que encontrar un camino entre la insuficiente equiparación publicitaria de "barrera cutánea" con la capa lipídica del estrato córneo y una visión mucho más amplia y completa que nos podría llevar a toda la investigación médica relacionada de alguna forma con la restauración o mejora de la barrera cutánea, lo cual desde luego excede por mucho lo que la cosmética es capaz de ofrecer, incluso legalmente.
12/1/14
Skin 101: Extractos botánicos | Hierbas y otros mejunjes: ¿útiles?
Destilando aceites esenciales [Fuente]
Los extractos botánicos son uno de esos ingredientes añadidos a los cosméticos muchas veces sin ninguna clase de mesura (esas listas de ingredientes a reventar de extractos de toda clase de nombre impronunciable y relevancia altamente dudosa...) y en multitud de ocasiones sin, tampoco, ninguna clase de mesura cuando hablamos de efectividad. Muchas veces la mesura es totalmente paupérrima (un estudio de calidad epistémica bastante cuestionable y relevancia nula, por ejemplo...) pero como casi siempre la realidad tiene más gris que alto contraste. Cuándo, cómo, por qué son útiles los extractos botánicos; qué son, cómo se extraen. En definitiva: hierbas y otros mejunjes, ¿útiles?
Llamamos hierbas a extractos de plantas diversos que tienen bien un uso médico o bien propiedades sensoriales relativas al sabor o la fragancia. Las hierbas tienen un uso muy longevo en la historia de nuestra especie, hace tanto como en el año 10.000 a. C se usaban ya aceites y ungüentos para suavizar la piel y enmascarar el olor corporal. Por ejemplo, los antiguos egipcios refrescaban su aliento mascando hojas de tamarisco y creaban perfumes usando mezclas de aceites esenciales tales como el aceite esencial de mirra, camomila, rosa, y cedro combinados con aceites vegetales tales como el aceite de oliva, de almendras, o de sésamo. Las plantas sin embargo en muchas ocasiones están lejos de ser inocuas o de simplemente no causar efecto alguno. Muchos medicamentos se extraen de hierbas, por ejemplo la tubocuranina suele ser el componente principal del veneno curare, un nombre genérico para diversos venenos que los nativos de América del Sur usan en sus flechas; se extrae de la planta Chondrodendron tomentosum. Hoy en día la usan los anestesistas como relajante muscular. La morfina se extrae originalmente de la planta Papaver somniferum L. Muchos de los tratamientos usados contra el cáncer, como el Paclitaxel (obtenido a partir del árbol Taxus brevifolia) se obtienen de plantas.
Las plantas tienen la capacidad de sintetizar una cantidad muy vasta de metabolitos primarios (carbohidratos, proteínas...) y secundarios (más específicos, suelen considerarse dentro de este grupo los polifenoles, terpenoides, flavonoides...). Estos últimos cumplen funciones muy variadas, desde repeler insectos a servir como anti-microbianos. Justamente esta gran variedad de sustancias que encontramos en las plantas, algunas de gran complejidad química, son las que aprovecha el hombre de maneras diversas pues no solo usamos hierbas bajo un uso medicinal sino que les hemos dado usos variados tales como ayudarnos en la agricultura o ayudarnos a comprender mejor a partir de su actividad biológica cómo enfermamos, por ejemplo cómo nos atacan ciertas enfermedades. En cualquier caso está claro que las plantas pueden aportar beneficios variados, incluso beneficios médicos...¿ocurre lo mismo cuando hablamos de cosmética? Hoy en día encontramos extractos botánicos en multitud de productos cosméticos, y la realidad es que la mayoría de las veces no le aportan nada funcionalmente hablando...¿hay casos, sin embargo, donde sí aporten algún beneficio?
Seleccionar la planta de origen
La selección de la planta debe basarse en el conocimiento etnobotánico de la misma o bien en la literatura científica pertinente en lo concerniente a su efectividad. Es decir, lo primero es decidir la clase de beneficios a conseguir y elegir el tipo de planta que puede proporcionarlos. Ahora bien, hay una multitud de factores que condicionan la concentración y calidad de los ingredientes activos pues frente a los compuestos sintéticos que están estandarizados los extractos naturales pueden variar debido a las características de solubilidad, estabilidad, fármacocinéticas, farmacológicas y de toxicidad de los activos de interés. Algunas de estas condiciones de variabilidad son:
1. El entorno natural de crecimiento de la planta, incluyendo elementos como el clima, hábitat, la condición del terreno, tipo y cantidad de fertilizante usado, pestes, estación en que se recoge la planta, etc. condiciona la composición única de cada planta en concreto.
La selección de la planta debe basarse en el conocimiento etnobotánico de la misma o bien en la literatura científica pertinente en lo concerniente a su efectividad. Es decir, lo primero es decidir la clase de beneficios a conseguir y elegir el tipo de planta que puede proporcionarlos. Ahora bien, hay una multitud de factores que condicionan la concentración y calidad de los ingredientes activos pues frente a los compuestos sintéticos que están estandarizados los extractos naturales pueden variar debido a las características de solubilidad, estabilidad, fármacocinéticas, farmacológicas y de toxicidad de los activos de interés. Algunas de estas condiciones de variabilidad son:
1. El entorno natural de crecimiento de la planta, incluyendo elementos como el clima, hábitat, la condición del terreno, tipo y cantidad de fertilizante usado, pestes, estación en que se recoge la planta, etc. condiciona la composición única de cada planta en concreto.
2. Naturalmente la actividad biológica del extracto es co-dependiente de la propia salud de la planta, la planta de origen debe de estar sana.
3. Es importante elegir bien la parte de la planta que se usará para extraer el activo, pues la concentración y/o efecto del mismo puede diferir si hablamos de las flores, frutos, rizomas, etc.
Normalmente las plantas de origen no son salvajes sino que se recurre a métodos de cultivo controlados. El motivo no solo es económico sino también de seguridad ya que la recogida de plantas salvajes eleva el riesgo de seleccionar una especie incorrecta y principalmente de incluir en la recogida especímenes impuros, insanos, etc. Los métodos analíticos de cultivo y recogida, por tanto, aseguran que se conozca con mayor facilidad la condición y pureza de la planta. Este es normalmente uno de los primeros pasos de la estandarización. Además finalmente si se tiene una ética empresarial mínima antes de recurrir al uso de extractos se tendrá cuidado en no recurrir a especímenes en riesgo de extinción. Es también un problema extensible al resto de la industria cosmética pero especialmente en la industria del perfume el uso de extractos es excesivo, lo que a la postre puede llevar a la ya mentada extinción. Esta clase de comportamientos está especialmente relacionado con la recolección de plantas salvajes. Normalmente encontraremos siempre los mismos extractos en la mayoría de productos y estos en concreto tienen una gran industria detrás que los produce de manera masiva, ahora bien, si optáis por la cosmética natural por motivos ético-ecológicos os interesará lidiar con esta problemática. Para más información sobre este tema podéis consultar la página de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flores Silvestres.
Extracción
Normalmente la planta se somete a un proceso de deshidratación hasta reducir el contenido de agua a menos de un 10%, lo que equivale a una pérdida de masa de entre un 60-80%. En este proceso los activos se híper-concentran hasta tres o cuatro veces más respecto del peso total de la planta de origen. En algunas ocasiones se necesita usar la planta fresca ya que el proceso de secado puede destruir algunos compuestos.
El primer paso posterior es preparar el material para la extracción, para ello se suelen ser eliminar las partes de la planta que no interesan y a continuación se suelen picar en trozos pequeños las partes que contienen el activo para luego molerlos. En este paso suele ser importante evitar cualquier tipo de estrés térmico así que curiosamente no es poco frecuente que se empleen molinos con nitrógeno líquido en un proceso que se llama molido criogénico.
Cuando tenemos el material de origen preparado empieza el proceso de extracción en el sentido más estricto. El fin de la extracción es incrementar la potencia del activo y elevar al máximo la pureza del mismo. Normalmente se suelen utilizar solventes, pero hay tres métodos principales:
(1) Extracción con agua, en este proceso se somete simplemente a la planta a una maceración (con agua fría) o una infusión (con agua caliente). Este proceso es efectivo cuando lo que queremos es obtener moléculas hidrosolubles. El uso de agua caliente tiene la ventaja de que a la vez esteriliza el producto pero también es inadecuado en muchos casos ya que las altas temperaturas pueden inducir diversas reacciones químicas indeseadas.
(2) Extracción con solventes. Es la más común. Los solventes empleados son muy variados, podemos encontrar desde el etanol a la acetona, el isopropanol, etc. Este método es más efectivo naturalmente para extraer aceites o ceras, y en el caso de querer extraer sustancias hidrosolubles se recurre a veces a mezclas de alcohol y agua. El uso de solventes presenta el problema de la pureza, y es que en algunos casos es importante asegurarse de que el extracto final está bien purificado, es decir, que no quedan residuos de los solventes usados. Esta opción suele tener la problemática de que es poco ecológica. Para intentar solventar este problema se ha recurrido al uso de CO2 supercrítico (se llama así al dióxido de carbono comprimodo, que se vuelve líquido). Lo que se hace justamente es llevar a cabo este proceso de "compresión" y es efectivo para extraer compuestos no polares como los carotenoides y aceites esenciales.
(3) Destilación al vapor. Este método se usa para extraer componentes volátiles, ha sido usado de manera longeva para extraer por ejemplo aceites esenciales.
Seguridad y estandarización
Para ambos fines se emplean los llamados métodos analíticos que incluyen la cromatografía líquida de alta eficacia (o HPLC, por su nombre en inglés) o hasta cierto punto la cromatografía de gases (GC). Son herramientas muy útiles para asegurar la pureza/seguridad del compuesto final así como para determinar la cantidad del activo presente.
Los compuestos indeseados a evitar son variados: fungicidas, pesticidas, compuestos aromáticos policondensados, metales pesados, aflatoxinas así como compuestos específicos de la planta de origen con efectos tóxicos conocidos, etc. Como comentamos lo que posibilita que los extractos pueden ser médicamente útiles por ejemplo es que las plantas generan metabolitos con diferentes efectos, lo cual a la luz de la seguridad presupone de antemano romper la relación ingenua entre "natural" y "seguro". Por ejemplo es un tema controversial dentro de la medicina tradicional china el hecho conocido de que hasta un tercio de las personas que recurren a ella sufren problemas de hepatotoxicidad, problemas teratogénicos o por ejemplo es muy frecuente la dermatitis por contacto. Además la presencia de anomalías congénitas es mucho mayor cuando se recurre a esta clase de hierbas durante el embarazo. Naturalmente el tipo de hierbas que se emplean con fines médicos y las que se usan con fines cosméticos suelen ser muy diferentes, pero aun así eso no quiere decir que solo por el hecho de ser "naturales" sean seguras, como quizá sabréis arraigado por algún motivo extraño y por supuesto falso mito. Como ejemplo más cercano a la cosmética los extractos suelen causar en mayor medida que otros compuestos reacciones alérgicas, en gran parte gracias a la alta incidencia de reactividad cruzada con otras hiebas, por ejemplo de 106 personas afectadas de dermatitis, 12 resultaron alérgicas al aceite de árbol de té y de esas 12 todas tuvieron una o más reacciones a otras diez hierbas diferentes [Jancin B . ( 2002 ) Cross - sensitivity in tea tree oil allergy . Skin Allergy News Mar , 38]
Ahora bien un problema diferente es la estandarización, y especialmente relativo a la cosmética es muy importante porque tiene mucho que ver con la posible efectividad de los extractos. Llamamos estandarización al hecho de que cada lote producido tenga de manera consistente y medida la misma cantidad de compuesto objetivo (o clase de compuesto objetivo). Es decir, a garantizar que el compuesto de interés está presente dentro de cierto rango o por encima de cierto nivel mínimo en cada lote final puesto a la venta. El problema en la cosmética es que se usan muchos compuestos no estandarizados, que normalmente tiene un fin únicamente publicitario. A veces los exámenes que se hacen para asegurar esta supuesta estandarización/eficacia (en cierto sentido) los lleva a cabo la misma empresa bien en sus propios laboratorios o bien mediante laboratorios "independientes" que la propia empresa contrata. Eso no quiere decir que todas las empresas falseen sus datos pero lo que garantiza cierta objetividad mínima dentro de la ciencia es la revisión por pares, que es en realidad el fundamento de la ciencia moderna o al menos uno de sus fundamentos principales. En resumen, importa y mucho la calidad y tipo de fuente que lleva a cabo la estandarización/estudios sobre el compuesto, y que en cosmética se suelan usar compuestos no estandarizados es muy significativo.
Cabe mencionar además que en general la comprensión sobre el efecto e interección de las hierbas a día de hoy es algo bastante desconocido, esto afecta principalmente a su uso médico pero es extensible al uso que se hace de ellas en cosmética, y, además la posible regulación es más bien exigua: los extractos botánicos que se usan en los cosméticos están considerados por la FDA como aditivos alimentarios o suplementos dietéticos. Ahora bien, esta categorización implica que se permite su libre comercio en la medida en que no se los considera drogas/medicamento, por ello no existe ningún estándar relativo a la potencia, concentraciones permitidas, seguridad, eficacia, etc. En Alemania está presente la "Comisión E" que es a día de hoy el mejor organismo existente en lo que se refiere a medir la calidad de la evidencia clínica y la seguridad tópica de varias hierbas, pero están reguladas aproximadamente unas 300. Estas instituciones, especialmente la alemana, tienen fines más bien médicos. No existe por tanto ninguna institución que garantice, por ejemplo, la calidad epistémica de los estudios con que se pretende fundamentar el uso de hierbas en el campo cosmético o que regule la clase de reclamos que acompañan su uso, etc. Hay algunos estudios pero el control sobre este tipo de ingredientes es, en definitiva, (algo más...) difuso.
Para acabar esta sección e ilustrar también por qué el uso de extractos en cosmética tiene fines principalmente comerciales cabe mencionar un caso práctico: la empresa Viadent usaba Sanguinaria Canadensis como un ingrediente anti-placa en sus dentífricos y enjuagues dentales. A pesar de que existían exámenes clínicos que demostraban la seguridad del compuesto un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Ohio mostró una fuerte correlación entre el desarrollo de leucoplaquia oral (lesiones en la boca potencialmente cancerígenas) y el uso de productos orales que contenían dicha hierba. Varios estudios posteriores llegaron a la misma conclusión. Sorprendentemente, otros estudios indicaron sin embargo que la Sanguinaria Canadensis...parecía tenes propiedades anti-cancerígenas. Esto no hace más que mostrar cuán complicado y confuso es el aspecto toxicológico en lo relativo a las hierbas y es un motivo más por el cual en cosmética se suelen usar en muy bajas concentraciones y principalmente como reclamo publicitario, pues al final la seguridad solo la garantiza el uso a largo plazo. Cuando Colgate-Palmolive compró la marca eliminaron la sanguinaria de la composición de los productos.
Eficacia
Esta sección es o muy sencilla o muy complicada, porque al final en todos los casos la función es más o menos la misma. Principalmente los estudios hechos donde se ha visto que ciertas hierbas son efectivas han sido estudios con miras a su uso médico, lo cual aquí no nos interesa. Fuera de eso la realidad es que casi la totalidad de estudios relevantes para el uso de extractos botánicos en cosmética que mostraron algún resultado consistente lo hicieron en función de la capacidad antioxidante del compuesto estudiado, es decir, que principalmente, cuando son efectivos, actuarían como antioxidantes (y son pocos casos y en general conocidos, principalmente se ha estudiado el efecto de los fenoles del té verde). Aparte de eso hay algunos que sirven como emolientes y finalmente algunos extractos en ciertas condiciones tienen propiedades despigmentantes/blanqueantes. Los más estudiados son naturalmente los extractos de té verde, rojo y negro, las isoflavonas de la soja y la raíz de regaliz. Citaremos algunos que tienen propiedades medianamente relevantes más allá de ser antioxidantes, ahora bien, tened en cuenta que muchos (casi todos) de ellos son estudios pequeños, no han sido replicados, tienen un impacto bajo, etc.:
Aloe (Aloe Barbadensis, A. Capensis, A. Vera)
El aloe puede dar reacciones cruzadas en personas alérgicas al ajo o la cebolla por ejemplo. El gel de aloe vera es rico en resinas, dithranol, chrysorobina, salicilates, flavonoides, polisacáridos y especialmente alantoína. Tiene propiedades antiflamatorias y antioxidantes. Se suele usar como cicatrizante "popular" pero los resultados obtenidos en relación con el acné han sido dispares. Finalmente destaca la aloesina, que es un potente inhibidor de la tirosinasa que a la vez induce la melanogénesis provocada por la radiación UV, aunque es menos potente que el ácido kójico.
Cafeína
El C. Arabica se comercializa en la forma de tres productos diferentes: granos (semillas), la fruta y el carbón de café. La cafeína extraída del C. Arabica es el principal ingrediente de productos anticelulíticos que tiene alguna suerte de fundamento científico. Según Murine la cafeína tendría efectos antioxidantes similares a los de las catechinas del té verde a la vez que mejora la textura de la piel y las líneas de expresión. El extracto de la fruta de la C. Arabica, es rica en polifenoles, ácidos ferúlicos, proanthocyanidinas y sacáridos. Dependiendo de la calidad del extracto puede llegar a ser más antioxidante que el té verde y la vitamina C. Un estudio de doble ciego llevado a cabo durante seis semanas estudió el efecto del extracto de en 20 mujeres. Se aplicó el producto por toda la cara. Los resultados fueron que hubo una mejora perceptible de la híperpigmentación (30%), un 20% de mejora en las líneas de expresión y arrugas. En un estudio pequeño con 10 mujeres contra un placebo se vio una mejora significativa de las líneas de expresión y arrugas (25% s. 3%) y en la híperpigmentación (15% vs. 5%).
Uva (Vitis Vinifera)
Son extractos ricos en flavonoides, entre ellos el famoso resveratrol pero no se limitan a este. El resveratrol a veces (bastantes) aparece en el INCI como "Vitis Vinifera Extract" así que a saber si al final lleva más taninas extraidas de la uva que resveratrol y te lo venden a precio de oro por el cuento del resveratrol. Estos flavonoides (en conjunto, no solo el resveratrol) tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, inhiben la producción de metaloproteinasas (MMP) y estabilizan la producción de colágeno.
Setas
La variedad de hongos de las que se extraen principios activos es amplia y particularmente tienen bastante "tirón" en la cosmética asiática. En general los extractos de setas pueden contener péptidos con alta capacidad antioxidante, polifenoles, triterpenos y esfingolípidos. El extracto de seta Maitake inhibió in vitro diferentes marcadores producido por la radiación UVA sobre fibroblastos humanos. Diversas setas inhiben la producción de MMPs. En un estudio in vivo sobre 45 sujetos y con una duración de 4 semanas se observó que un complejo proteínico extraído de una seta aplicado dos veces al día indujo renovación celular. En otro estudio sobre 31 mujeres se observó que un complejo extraído de diversas setas y aplicado tópicamente mejoró el daño provocado por la radiación UV. Hubo mejoras significativas en la textura, claridad de la piel y líneas de expresión a las cuatro semanas así como una mejora de la pigmentación, daño solar y una mejora de las patas de gallo a la ocho semanas.
Pycnogenol (Pinus Pinaster, P. Maritima)
Este compuesto ya lo hemos mencionado anteriormente. Contiene una variedad de PACs y otros fenólicos como ácido ferúlico, cafeico y coumárico y polisacáridos. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ya que "recicla" el ácido ascórbico y la vitamina E. Tomada de forma oral reduce la sensibilidad a la radiación UVB, inhibe los MMPs, etc. Los estudios que se citan son todos de consumo oral y no tópico y como ya os comenté en la entrada anexada, la verdad es que no hay mucha cosa...
...la lista podría ser larga pero aparte de ser mayormente -cuando son funcionales- antioxidantes hay algunos que en ciertas condiciones no siempre de posible uso real tienen efectos tales como blanquear (Morus Nigra, Echinacea Angustifolia, Panax Ginseng, etc.), tensar (Ginkgo Biloba, Mentha Piperita, Rosa Canina, etc.) o por ejemplo pueden tener alguna capacidad fotoprotectiva (Camellia Sinensis, Santalum Albus...hay pocos, la mayoría de los estudios usan hablan de consumo oral). En la cosmética asiática aparte de setas se suelen publicitar muchos extractos como productos blanqueantes, aun así hay que considerar con detalle si las condiciones de cada estudio son realistas y si lo son, que la dosis se emplee realmente en los productos. Podéis consultar aquí (página 328) una larga lista de hierbas y sus posibles beneficios (la mayoría más bien médicos) junto, naturalmente, a una larga lista correspondiente de referencias.
Formulación
Ahora bien, no solo el compuesto usado tiene que ser relevante, es decir, tener alguna capacidad interesante desde el punto de vista cosmético (cosa que, como vimos, es más difícil de lo que parece) sino que además hay toda una serie de retos/problemas a la hora de considerar su eficacia, algunos de ellos por ejemplo serían:
(1) ¿Lleva el producto la concentración adecuada de extracto? Y más aun: esta concentración adecuada ¿se conoce?
(2) El desarrollo de la fórmula debe cuidar los aspectos químicos y físicos pertinentes así como ser fotoestable para eliminar la posible aparición de elementos tóxicos.
(3) ¿Penetra el extracto de interés el estrato córneo en su estado activo y concentración suficiente como para manipular su célula objetivo, enzima, receptor, etc.? Esto tiene relevancia cuando planteamos una capacidad antioxidante. Hay casos sin embargo donde pueden aportar oclusividad por ejemplo u otros beneficios y no sería necesario. Este es uno de los principales problemas, máxime si consideramos que principalmente de tener algún beneficio -en general, si hablamos de extractos eficaces- es su capacidad antioxidante.
(4) ¿Cómo fijar la fecha de caducidad? Este problema es extensible a los productos que contienen antioxidantes. Además también incluye el método de preparación del producto (el uso de calor por ejemplo puede acelerar la oxidación de los mismos, etc.)
(5) El uso correcto de hierbas y extractos botánicos presupone una formación muy específica en el formulador.
Conclusiones personales
- A la luz de lo escrito la pregunta no es si es posible que los extractos botánicos tengan algún efecto, creo que está claro que sí, alguno puede ser incluso mortal. Lo que no está muy claro es si en las condiciones en que se usan en cosmética tienen algún efecto claro. No solo importa qué extracto sino qué concentración y además en qué vehículo. Tras haber leído sobre el tema a mí me queda claro que hay extractos que incluso en un uso cosmético pueden resultar interesantes, lo que no me queda claro sin embargo es que la industria cosmética los use de forma tal que sean efectivos, incluso ni siquiera como antioxidantes.
- Por otro lado a lo largo de los textos que he consultado ha sido muy frecuente y supongo que nada llamativa la equiparación del uso de extractos con "ingredientes irrelevantes" que, como dice uno de los textos "gracias a la buena percepción que tiene de ellos el consumidor hacen que un producto que de otra forma resultaría mediocre o poco llamativo sea bienvenido". No es que no se presuponga su posible efectividad o incluso posible futura relevancia dentro del campo no solo cosmético sino incluso dermatológico; más bien es una especie de opinión relacionada con su uso en la cosmética actual. Esto lo hemos comentado anteriormente en el blog y corresponde al llamado efecto halo, como expliqué en esa entrada: "incluso en personas que no tienen una preferencia personal por la cosmética natural la asociación de productos con ingredientes o imaginarios "naturales" (o sea un producto igual que el otro pero al que se le añade, por ejemplo, extracto de romero y clavo; o esa publicidad que transmite valores "eco") hace que a ojo de los consumidores el producto que por ejemplo lleva los extractos sea mejor en una variedad de aspectos, aunque en realidad son el mismo producto y la adición de extractos no afecta para nada a su funcionalidad o más concretamente a los aspectos del producto que el consumidor considera mejor en la opción que los incluye (es igual que en el caso anterior, el aroma no afecta a la capacidad de hacer espuma de un champú)." Esto queda muy bien reflejado en lo que comentamos sobre el uso de extractos no estandarizados, cosa harto común en cosmética, sobre todo cuando se los usa para dar cierta imagen o se los cita (evitando hablar de los activos reales, creo que esta es la principal función publicitaria que se les da).
- Otro problema interesante es el uso que se hace de ellos justamente en la denominada "cosmética natural" cuando en la grandísima mayoría de casos son extractos producidos de manera masiva e industrial e incluso su proceso de extracción suele estar bastante lejos de ser "natural". Otro motivo más por los cuales creo que la etiqueta "cosmética natural" (así como la de " cosmética convencional" o cualquiera similar) no aportan ningún tipo de información interesante para el consumidor, como suele suceder el exceso de polarización conduce no más que a una simplificación burda.
- Yo personalmente suelo evitarlos, cuando las listas son enormes suelen enmascarar productos mediocres, o directamente demasiado burdos. Antes de usar una mezcla de extractos cuya presencia en la fórmula me es desconocida por su supuesta capacidad antioxidante prefiero usar un producto con algún antioxidante más conocido y estudiado (como la vitamina C, por ejemplo) y en un envase adecuado, etc. El problema no es cuando están presente y el resto del producto tiene una fórmula que garantiza ciertos beneficios, el problema para mí es cuando el producto incluye un sobrecoste por una serie de ingredientes que probablemente sean funcionalmente irrelevantes o muy poco relevantes. Depende del producto, claro. Otro caso diferente son los aceites esenciales, estos sí los evito más activamente ya que no pocas veces son irritantes/fotosensibilizantes y no tiene sentido aumentar la posibilidad de que algo me dé alergia porque sí. Suelen ser compuestos para dar un aroma concreto al producto y se usan en cantidades más bien bajas pero a priori intento elegir productos sin ellos.
¿Para vosotros los extractos botánicos mejoran la opinión sobre un producto? ¿Créeis que un producto que los lleve es más "natural"?
Fuentes
- Topical Botanics, Tracy Cornuelle, Jan Lephart; Cosmetic Formulation of Skincare Products, Cosmetic Science and Technology Series, Volume 30, Ed. Taylor & Francis, Nueva York, 2006.
- Herbs in Cosmeceuticals: Are They Safe and Effective?, Carl Thornfeldt, Cosmetic Formulation of Skincare Products, Cosmetic Science and Technology Series, Volume 30, Ed. Taylor & Francis, Nueva York, 2006.
- Botanicals, Carl Thornfeldt, Cosmetic Dermatology Products and Procedures, Ed. Willey-Blackwell, 2007.
- Botanical Extracts, Alain Khaiat, Cosmeceutical and Active Cosmetics: Drugs versus Cosmetics, Second Edition, Cosmetic Science and Technology Series, Volume 27, Ed. Taylor & Francis, 2005.
21/11/13
Skin 101: Petrolatum | Vaselina | Lo cierto, lo falso
Llamamos agentes oclusivos a productos que minimizan o bloquean la pérdida de agua a través del estrato córneo, en otras palabras, que disminuyen la pérdida de agua trans-epidérmica. Ya hemos hablando antes un poco de cómo funciona la hidratación de la piel y de cómo lo que principalmente nos hidrata de nuestros productos son justamente los oclusivos.
Los agentes oclusivos son normalmente lípidos ya que al no ser hidrosolubles preservan mejor el agua en la piel. Además uno de los aspectos más importantes es que se depositan en la piel y pueden permanecer en ella durante un periodo dado de tiempo: no serviría de nada aplicarnos oclusivos si su efecto no durase al menos unas horas, es decir, si no permaneciesen en la piel la barrera que forman no tendría tiempo a presevar suficiente agua como para que podamos decir que hidratan. Dentro de los oclusivos el petrolatum ha sido conocido durante décadas como uno de los mejores oclusivos conocidos. Vamos a ver por qué.
Petrolatum: Origen e historia
No está muy claro cuándo se empezó a usar con fines cosméticos, pero probablemente fue varios años antes de que Robert A. Chesebrough patentara el uso del producto para tratar el cuero mencionando además que en su forma más pura también era efectivo para ser usado como una pomada para el cabello. A dicha forma pura uniendo alemán ("wasser", agua) y griego antiguo (ἔλαιον, de donde deriva "olĕum" y de ahí nuestro "óleo": aceite) le da nombre, un nombre que seguro que os suena: Vaselina. Chesebrough pensaba que la vaselina (o petrolatum) que consiste de una mezcla de hidrógeno y carbono se formaba de la mezcla de ambos. Hoy en día sabemos que su origen no es el agua, sino el material orgánico del que se forma el petróleo.
Tan solo dos años después de la patente de Chesebrough, un estudio presentado por el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia reportó que el petrolatum parecía prometedor como un producto farmacéutico y que estaba ganando cada vez más el favor de los médicos (1). Este fue el comienzo del uso del compuesto en el campo, y ya en el año 1875 un estudio publicado en Proceedings of the American Pharmaceutical Association exponía que "sin competencia", el petrolatum era el compuesto más usado para tratar quemaduras. En el año 1880 se incluyó en la farmacopea estadounidense, lo que es una muestra de lo aceptado que era ya en la época como ingrediente farmacéutico. Hasta el momento se solían usar grasas animales y otros lípidos insaturados para las mismas funciones, el problema era que se oxidaban muy rápido, es decir, se volvían rancios. El petrolatum "caló" muy rápido ya que, tal como se dijo en una reunión de 2 de febrero de 1876 de la Pharmaceutical Society, el petrolatum "puede mantenerse de forma indefinida sin volverse rancio, y esto, junto a su indiferencia a otros químicos y la facilidad con la que se pueden incluir en él perfumes es suficiente para recomendarlo para usos farmacéuticos y de aseo en sustitución de las grasas usadas generalmente [hasta el momento]" (2). Esta inmunidad a la oxidación no solo sirvió para que los médicos y otros profesionales de la salud en el momento aceptaran rápidamente el petrolatum como una mejora respecto de los materiales usados hasta el momento sino que es también a día de hoy uno de los motivos por los cuales su uso es tan amplio.
Composición
Podemos definir a este material semi-sólido y untuoso como un mezcla compleja, homogénea y coloidal de hidrocarburos sólidos y líquidos procedentes del petróleo. Es transparente cuando lo extendemos en una capa fina. Normalmente tiene un punto de fusión de entre 35-60ºC (depende de la cantidad de hidrocarburos sólidos presente) y una masa molecular de entre 450-1000 Da. Los componentes sólidos son ceras minerales (parafina y cera microcristalina), mientras que la parte líquida corresponde a aceite mineral pesado. Como curiosidad, se ha intentado crear petrolatum sintético y no ha sido posible del todo, la mezcla al final no queda uniforme y se separa. Aunque no podamos simplemente mezclar aceite mineral y parafina para crearlo, existen varios grados de petrolatum dependiendo de la proporción de cada tipo de compuesto, es decir, hay petrolatums con un mayor nivel de cera que tienen puntos de fusión más altos y consistencias más duras y por otro lado hay petrolatums más suaves y fluidos gracias al mayor contenido en aceite mineral.
Refinado y producción
Como dijimos el petrolatum es una versión purificada de los hidrocarburos presentes en el petróleo. La producción de petrolatum varía en función de diversos factores, que van desde el tipo de petróleo usado (los componentes químicos del petróleo varían de un tipo a otro y con ellos también otros aspectos como el punto de ebullición y otras propiedades físicas que determinan cómo se da el proceso de refinado) al tipo de producto final que queramos conseguir. Podemos comentar sin embargo el proceso de manera muy básica. Para empezar hay que decir que el petrolatum no se sintetiza, sino que se refina, es decir, lo que hace el proceso de refinado es depurar un material ya presente de manera natural, no es lo mismo por tanto refinar que sintetizar. Lo comento porque no sé cuántas veces he leído aquello de que el petrolatum o incluso el aceite mineral son sintéticos cuando no es así: se dan naturalmente (y es por ello que existe la posibilidad de refinarlos, y no en cambio de sintetizarlos).
Para empezar el petróleo crudo se somete a un proceso de destilado atmosférico que elimina extrae gases y los productos refinados más ligeros (básicamente carburantes, desde la gasolina al queroseno o el diesel). El producto resultante se somete a una destilación al vacío para eliminar en este caso las partes más pesadas sin la necesidad de emplear temperaturas muy altas. Lo que resulta se somete a un solvente que nos ayuda a extraer los aceites pesados de las resinas y el asfalto. Llegados a este punto el producto se purifica bien mediante hidrotratamiento (es un proceso simple de hidrogenación mediante el cual las moléculas saturadas se convierten en insaturadas insaturadas se convierten en saturadas, y en el que se logra además quitar heteroátomos como el sulfuro o el nitrógeno) o bien recurriendo a otro solvente. El último paso es el "descerado", que se puede prolongar de una forma u otra dependiendo de la pureza que busquemos. También en este paso se regula el tipo de petrolatum que se crea.
Es un proceso largo, lo importante es que el petrolatum y también el aceite mineral de grado cosmético son sustancias altamente depuradas. Es cierto que puede haber tipos que contengan impurezas y estas pueden ser peligrosas para la salud, pero es que es otro mundo completamente respecto del petrolatum que usamos en nuestros productos, sean cosméticos o medicamentos. Se purifican lo suficiente para ser usados directamente en los labios, lo cual da una idea clara de cuán seguros son.
Aplicaciones cosméticas
El uso principal que tiene el petrolatum en la industria cosmética es la de agente oclusivo. Y dentro de ese sector, es probablemente el mejor oclusivo conocido. Hay muchísima literatura científica, en cualquier caso el resumen es que es un ingrediente excelente si hablamos de piel seca.
Para empezar es mucho más efectivo a la hora de hidratar que otros agentes oclusivos líquidos como pueden ser aceites (3). Steenberg (4) reportó que el petrolatum es la mejor sustancia para mantener la hidratación cutánea. También fue considerado el mejor agente oclusivo por Fisher y cía. (5), además de recomendar el uso de petrolatum como agente hidratante en las personas con piel anormal (definadas en el estudio como personas que sufren dermatitis de contacto) ya que no hace imperativa la presencia de conservantes al no oxidarse. Idson (6) mostró que si bien otros lípidos que contienen glicéridos y ácidos grasos mejoran la flexibilidad de la piel su oclusividad (y por ello su capacidad hidratante) es mucho menor que la del petrolatum. La conclusión del estudio es que es "el mejor oclusivo y emoliente para proteger la piel seca y permitirle rehidratarse".
En 1978 Kligman (7) realizó un estudio donde se compararon diferentes tipos de hidratantes (tanto productos acabados como ingredientes aislados) y sin sorpresa el mejor de todos ellos fue el petrolatum, del cual se consideró que "no tiene rival" y que es el mejor material a la hora de tratar la xerosis común (piel seca). Algunos de los materiales con los que cuales se hizo la comparación fueron el aceite mineral, aceite de oliva, una crema comercial de manos y una crema hidratante comercial genérica. También se incluyó la lanolina. El estudio se llevó a cabo durante tres semanas y tanto al finalizar como a las cuatro semanas (una semana después) el petrolatum consiguió mejorar más que el resto de sustancias la sequedad cutánea. Como curiosidad y teniendo en cuenta lo que se suele leer sobre que es un "plástico que recubre la piel" (igual que del aceite mineral o las siliconas) Kligman apunta en dicho estudio que puede que el petrolatum tenga algunas capacidades farmacológicas porque, ojo, simplemente cubrir la piel con una capa de plástico impermeable (el petrolatum por cierto no es plástico...ni tampoco el aceite mineral...) no tiene ningún efecto sobre la sequedad cutánea.
Elias y cía. (8) mostraron que no penetra en la piel, ni siquiera en la piel dañada, al contrario: en piel dañada con acetona el petrolatum permea todos los niveles del estrato córneo lo cual indica que además de hidratar la piel, ayuda a reparar el tejido dañado (9). El petrolatum de hecho ayudó a acelerar la recuperación de la piel, mientras que una capa impermeable al vapor ayuda a hacerla más lenta.
En 1992 Loden (10) publica un estudio sobre el incremento de la hidratación cutánea cuando se aplican sustancias lipídicas sobre la piel. Los resultados fueron en la misma línea: el petrolatum redujo la pérdida de agua transepidérmica en un 50% mientras que el resto de sustancias testadas llegaron a reducirla en tan solo un 16%. Lo interesante del estudio es que se estudiaron los niveles de hidratación cutánea 40 min tras la aplicación de la sustancia una vez que hemos quitado el lípido de la superficie de la piel. Los resultados como podéis imaginar quizá fueron que el petrolatum consigue hidratar la piel de manera más duradera que el resto de materiales estudiados.
Como curiosidad Tsutsimi y cía. (11) compararon el nivel de hidratación que aportan el aceite mineral, la parafina y el petrolatum; el petrolatum resultó ser el mejor de los tres pues si bien la parafina (cera) es muy oclusiva cuando se aplica de manera uniforme tiende a romperse (lo cual le hace perder el efecto barrera) y en general sus cualidades estéticas hacen que no sea conveniente para darle un uso cosmético común. Recordemos que es importante como mencionemos al principio que el agente hidratante debe poder permanecer sobre la piel. De los tres la peor opción fue naturalmente el aceite mineral. Además vieron que la capacidad hidratante/oclusiva decrece con el tiempo, bien porque la capa aplicada pierde homogeneidad o bien porque el vapor de agua con el tiempo logra ir creando pequeños "canales". Del minuto 30 al minuto 90 la oclusividad baja del 89% al 58%...sin embargo, haciendo algo tan simple como volver a frotar el petrolatum sobre las piel incrementa la oclusividad ¡hasta el 84%! Lo que hacemos al volver a frotar es homogeneizar de nuevo la capa oclusiva.
La lista de estudios es infinita, en cualquier caso como comentamos es que el petrolatum (y de paso el aceite mineral, aunque es menos potente que el petrolatum) es un buenísimo agente hidratante, probablemente el mejor.
Comedogenicidad y acnegenicidad
El petrolatum (y también el aceite mineral) no son comedogénicos. Hay una falsa asociación entre la textura grasa y untuosa y la capacidad de producir granos, pues bien, el petrolatum es graso y untuoso pero su comedogenicidad y acnegenicidad es nula. Hay algunos estudios donde se vio que podía ser comedogénico, pero resultaron ser falsos positivos (12). En los estudios llevados a cabo por Fulton (13) y Lanzet (14) se vio que el petrolatum no dio ninguna respuesta comedogénica en modelos animales (conejo). De hecho e irónicamente Fulton vio que muchos de los ingredientes que los formuladores suelen incluir para evitar la sensación grasa (que el consumidor conecta de forma simplista con acné) sí son comedogénicos.
Este mismo asunto fue tratado en el año 1988 el simposio sobre la comedogenicidad de la Academia Americana de Dermatología (15) y la conclusión fue que: "ni el consumidor ni el médico pueden determinar si la formulación [de un producto] será acnegénica atendiendo solo a los ingredientes o con una simple examinación del producto. Además las características físicas del producto tales como la oleosidad o la viscosidad en sí mismas no son indicadoras de una respuesta acnegénica".
Este probablemente es el mito más repetido pero no: el petrolatum no es comedogénico o acnegénico. El aceite mineral tampoco. La comedogenicidad de ambos es nula.
Alergenicidad
Es conocido que el petrolatum no suele causar reacciones alérgicas. Justamente por eso se usa como vehículo para la aplicación de sustancias hidrofóbicas en parches que miden la sensibilidad a dicha sustancia en humanos (16), en estudios sobre absorción transdérmica (17) y en el tratamiento de diversas enfermedades (18).
Irritación
Como podéis imaginar si tiene los usos anteriores es porque no es un agente irritante conocido. De hecho quizá porque la "evidencia empírica" es clara es que hay pocos estudios al respecto, pero en los que hay se ha visto que no causa irritación (19, 20).
Por último quisiera traducir a modo de resumen final la propia conclusión del texto que estoy usando como fuente (referencia abajo): "Se ha demostrado que el petrolatum es seguro y efectivo como ingrediente capilar y acondicionar cutáneo. No tiene rival como hidratante y ha sido usado en productos capilares durante décadas, a pesar de los cambios en las modas y estilos de peinado. Es un ungüento soberbio para tratar heridas y un excelente protector cutáneo. Por ello, es dubitable que pierda favor en el futuro. Basándonos en su capacidad hidratante, su origen natural, su seguridad, la facilidad con que se formula con él como ingrediente y su bajo coste respecto de otros ingredientes esta sustancia será una constante en el siempre cambiante mundo del cuidado personal. Aunque ha cambiado poco desde que fue conocido gracias a Chesebrough, nunca se ha conseguido sintetizar. Sus propiedades físicas únicas y habilidades acondicionadoras impulsará su uso en la cosmética de los años venideros. De hecho, el futuro es brillante para el petrolatum, un verdadero todoterreno de la industria del cuidado personal".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusiones personales
- He decidido hablar de "petrolatum" porque al fin y al cabo "Vaselina" es un nombre comercial.
- En resumen podemos decir que es un gran agente hidratante, seguro, no comedogénico, no acnegénico, con alergenicidad prácticamente nula y no-irritante. No penetra en la piel y además es un buen protector cutáneo. Para colmo además ¡es barato! Lo que significa simplemente que podemos tener algo tan bueno sin tener que dejarnos los cuartos, es decir que además es muy accesible y de hecho su uso es muy extenso.
- El aceite mineral, la parafina y el petrolatum no son lo mismo. Aun así el aceite mineral guarda muchas similitudes con el petrolatum en que por ejemplo también es un excelente agente oclusivo con una comedogenicidad, acnegenicidad y alergenicidad nula.
- No lo he incluido por no hacer la entrada infinita pero como ya vimos en la entrada sobre hidratación cutánea aparte de los oclusivos tenemos humectantes y emolientes. Hay varios estudios que muestran que lo ideal es aportarle agua a la piel (con humectantes y/o emulsiones, o sea el formato de la mayoría de cremas del mercado sin más) y luego "sellarla". Por sí solo como vimos es un oclusivo muy potente y probablemente hidratará mucho más que muchas cremas del mercado, pero teniendo eso en cuenta también podemos considerar que es posible no solo usar oclusivos sino una mezcla de oclusivos con humectantes...que es lo más común por lo demás.
- No lo he incluido por no hacer la entrada infinita pero como ya vimos en la entrada sobre hidratación cutánea aparte de los oclusivos tenemos humectantes y emolientes. Hay varios estudios que muestran que lo ideal es aportarle agua a la piel (con humectantes y/o emulsiones, o sea el formato de la mayoría de cremas del mercado sin más) y luego "sellarla". Por sí solo como vimos es un oclusivo muy potente y probablemente hidratará mucho más que muchas cremas del mercado, pero teniendo eso en cuenta también podemos considerar que es posible no solo usar oclusivos sino una mezcla de oclusivos con humectantes...que es lo más común por lo demás.
- Hay muchísima información y además mucha también sobre sus usos médicos (por ejemplo por todo lo anterior se utiliza mucho cuando hay quemaduras, hay mucha más información en el texto/fuente que tenéis abajo), yo he querido limitarme un poco a sus usos cosméticos pero la realidad es que tiene multitud de usos y todos ellos en función de sus cualidades.
- Cuando entras a una clase de lógica lo primero que te enseñan es que en lógica no hay mentiras, sino cosas falsas y ciertas. La mentira indica una intencionalidad de daño, y es un término moral; los argumentos (en su forma lógica) y los hechos (aunque esto es más matizable, pero siendo simples...) son ciertos o falsos, nunca son "mentiras". Con los intensos intereses económicos que mueve este tema y el gran peso que la industria cosmética ha puesto en los últimos años en apoyar los mitos porque logran ventas a pesar de dar información falsa podríamos hablar perfectamente de las mentiras del y sobre el petrolatum. No es casual por tanto que le haya puesto el nombre que le puse a la entrada y no otro.
- Hay una cantidad brutal, brutal de información falsa por la red. Pero brutal. Hay cosas que no tienen sentido pero una que particularmente siempre me llama la atención es cuando la gente dice que el petrolatum (o las siliconas, o el aceite mineral...) solo crean una "falsa sensación de hidratación", pero que no hidratan. Esto es fruto simplemente de ignorar en qué consiste hidratar la piel. Naturalmente hay más oclusivos y no todas las pieles necesitarán una oclusión tan potente, con lo cual el petrolatum es una opción y no una necesidad pero que a uno le vaya bien con otras cosas no cambia los hechos.
- También es falso que solo se emplee para crear ciertas sensaciones estéticas al usar el producto, como vimos es el mejor agente hidratante conocido.
- Como siempre una cosa es que sea bueno para la piel y otra que sea más o menos ecológico, o "natural" en este segundo sentido. Lo estuve discutiendo aquí con Cosméticos al desnudo (de paso os recomiendo su blog) y bueno ciertamente es un compuesto que suscita problema medioambientales.
- No es cancerígeno. Es cierto que en las versiones que no están purificadas pueden haber trazar de productos que presentan problemas para la salud, pero cuando hablamos de cosmética hablamos de un tipo de producto que está altamente depurado y que es totalmente seguro para su aplicación tópica.
- No me puedo poner a revisar todas las cosas falsas que hay en la red sobre el petrolatum porque no acabaría nunca, pero bueno, es uno de los mejores compuestos si hablamos de hidratar la piel y además por sus características es ideal en pieles acneicas o en personas con pieles reactivas, con la piel muy sensible, en pieles atópicas, etc.
- En resumen: bueno, barato. Lo de bonito la verdad es que quizá no mucho, pero en este caso no importa tanto, ¿no? ;)
- Finalmente y como digo siempre en otras entradas (especialmente las más controversiales) yo abrí el blog para interactuar y dentro de ello se incluye discutir e intercambiar puntos de vista, pero una cosa es intercambiar opiniones y otra querer discutir hechos (la barrera entre ambas es fina pero existente). Ya sabéis que yo soy Lic. en Filosofía y estoy más que alerta de que igual me equivoco por falta de formación pero eso no quita que si se me quiere rebatir algo espero el mismo esfuerzo en legitimar lo que se dice con fuentes fidedignas que el pongo yo en buscar la información, como mínimo. Y a pesar de que yo tengo un blog como siempre digo un blog sin fuentes y que suelta información al tun tún no es una fuente legítima, tampoco lo es una opinión si no se dan una serie de condiciones muy concretas que le confieren a la persona que opina cierta autoridad (por poca que sea). Así que yo discutir lo haré siempre porque además es mi pan de cada día. Pero tiene que haber un marco que haga que la discusión valga la pena.
***
Ya para acabar y un poco offtopic: siempre intento contestar a todos los comentarios en cuanto puedo pero llevo una época muy ocupada así que quizá no os he contestado...lo haré -siempre-, pero bueno disculpad que tenga el blog un poco al pairo, de momento no soy omnipotente así que no me queda otra.
¿Notáis que el petrolatum es eficaz en los labios o preferís otras opciones? ¿Soléis usar vaselina?
Fuentes
Online --> http://es.scribd.com/doc/177756814/Conditioning-Agents-for-Hair-and-Skin-tmk
1. Schindler H. Petrolatum for drugs and cosmetics. Drug Cosmet Ind 1961; 89(1): 36-37,76,78-80, 82.
2. Crew BJ. A Practical Treatise on Petroleum. London, 1887: Henry Carey Baird &Co.
3. Lazer AP, Lazer P. Dry skin, water, and lubrication. Dermatol Clin 1991; 9(1): 45-51.
4. Steenbergen C. Petroleum derivatives as moisturizers. Am Cosmet Perf 1972; 87(3):69-70,72.
5. Fisher AA, Pincus SH, Storrs FJ, Richman E. When to suspect cosmetic dermatitis. Patient Care 1988; 22(11):29.
6. Idson B. Dry skin: moisturizing and emoUiency. Cosmet Toilet 1992; 107(7):69-72, 74-76,78
7. Kligman AM. Regression method for assessing the efficacy of moisturizers. Cosmet Toilet 1978; 93(4):27-35.
8. Brown BE, Diembeck W, Hoppe U, Elias PM. Fate of topical hydrocarbons in the skin. J Soc Cosmet Chem 1995; 46:1-9.
9.Ghadially R, Halkier-Sorenson L, Elias PM. Effects of petrolatum on stratum corneum structure and function. J Am Acad Dermatol 1992; 26(3):387-396.
10. Loden M. The increase in skin hydration after application of emollients with different amounts of lipids. Acta Dermatol Venereol (Stockh) 1992; 72:327-330.
11. Tsutsumi H, Utsugi T, Hayashi S. Study on the occlusivity of oil films. J Soc Cosmet Chem 1979; 30:345-356.
12. Kligman AM. Petrolatum is not comedogenic in rabbits or humans: a critical reappraisal of the rabbit ear assay and the concept of "acne cosmetica." J Soc Cosmet Chem 1996; 47(l):41-48.
13. Fulton JE Jr, Pay SR, Fulton JE III. Comedogenicity of current therapeutic products, cosmetics, and ingredients in the rabbit ear, J Am Acad Dermatol 1984; 10:96-105.
14. Lanzet M. Comedogenic effects of cosmetic raw materials. Cosmet Toilet 1986; 101(2):63-64,66-68,70,72.
15.American Academy of Dermatology Invitational Symposium on Comedogenicity. J Am Acad Dermatol 1989; 20:272-277.
16. Brandrup F, Menne T, Agren MS, Stromberg HE, Hoist R, Frisen M. A randomized trial of two occlusive dressings in the treatment of leg ulcers. Acta Dermatol Venereol (Stockh) 1990; 70(3):231-235.
17. Brown BE, Diembeck W, Hoppe U, Elias PM. Fate of topical hydrocarbons in the skin. J Soc Cosmet Chem 1995; 46(l):l-9.
18. Ceilley RI, Goldberg GN, Prose NS. A guide to pediatric rashes. Patient Care 1989; 23(15):150-160.
19. Motoyoshi K, Toyoshima Y, Sata M, Yoshimura M. Comparative studies on the irritancy of oils and synthetic perfumes to the skin of rabbit, guinea pig, rat, miniature swine and man. Cosmet Toilet 1979; 94(8):41^3,45-48.
20. Ireson JD, Leshe GB, Osborne H, Read M. A laboratory investigation of a selection of lubricant waxes as dermatitic agents. Pharmacol Res Commun 1972; 4(4): 353-356.
7/11/13
Skin 101: Comedogenicidad, ¿qué designa y cómo se mide?
El acné es un tema de preocupación para muchas personas, especialmente en las personas jóvenes pero afecta también a otros grupos de población; por ello con los años la etiqueta de "no comedogénico" ha ido ganando competencia comercial. Por "no comedogénico" se entiende que el producto no produce acné. Ahora bien, los comedones y el acné inflamatorio tienen vías de desarrollo diferentes y las maneras en que se prueba que un producto no es ni comedogénico ni "acnegénico", en el sentido de acné inflamatorio, son diferentes.
Las causas del acné son variadas y además dispares, pero entre ellas a veces se encuentran los propios cosméticos que usamos, a veces irónicamente los que usamos para intentar evitar el acné.
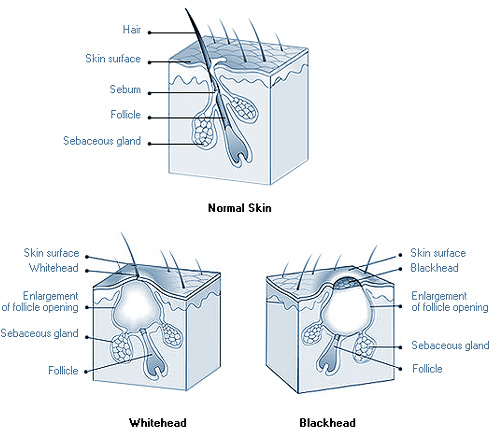 |
| Formación de un comedón |
Comedogenicidad
Los comedones se generan cuando el patrón de queratinización que se da dentro del folículo sebáceo cambia. Esto se expresa como un cambio en la producción de queratina en los queratinocitos y en una reducción de los gránulos lamerales (1) Se da también un incremento en la actividad miótica (2) El resultado es que los queratinocitos no se desprenden adecuadamente llevando a un "bloqueo" del conducto folicular. No se sabe con exactitud qué genera estos cambios pero el resultado es lo que llamamos micro-comedón. Si el proceso no mejora y se sigue acumulando material queratinizado el folículo se vuelve visible en la superficie de la piel como un bulto y si la acumulación es suficiente el folículo se distiende y se da un comedón abierto, llevando a lo que llamamos puntos negros (el color negro surge de la oxidación de los lípidos cuando llegan a la superficie de la piel). Los métodos que miden la comedogenicidad por tanto se centran en cuantificar los "tapones" de queratinocitos que pueden darse a raíz del uso de un producto.
 |
Intervencíón de la bacteria P. Acnes en la formación de acné inflamatorio |
Acnegenicidad
Término poco común en español, no sin embargo en inglés; designa la capacidad de que se genere una lesión diferente. Empezamos también con un "tapón de queratinocitos", lo cual genera una acumulación extra de sebo en la zona y aquí lo que entra en juego es la conocida P.Acnes. El conducto folicular se expande hasta que se produce una rotura que libera la bacteria y sus productos metabólicos en las zonas adyacentes de la piel. Empiezan como consecuencia una serie de respuestas inmunológicas y un proceso inflamatorio característico.
El proceso en ambos casos, por tanto, es diferente. La etiqueta de "no comedogénico" sin embargo se usa en general para referirse a productos que no causan ni comedones ni acné inflamatorio. Ahora bien: ¿cómo se mide y qué tan universal es?
Modelos de Prueba
Se han usado tanto modelos animales como modelos humanos para intentar medir la comedogenicidad de varias sustancias, en ambos casos se aplica dicha sustancia de manera repetida sobre la piel del sujeto experimental en un periodo de entre 2-4 semanas. El número de lesiones híperqueratósicas se compara con controles positivos y negativos.
Modelos animales
Comúnmente se prueba en orejas de conejo, ya que los folículos de esta zona tienen muchas similitudes estructurales con los folículos sebáceos humanos. Hasta el desarrollo de los movimientos animalistas en torno a los años 80 era el tipo de prueba más común y además una muy rutinaria: consiste en aplicar el producto o ingrediente a testar en la parte interna de la oreja del conejo una vez al día durante un periodo variable de entre dos y cuatro semanas (se extendió el periodo de tiempo a cuatro semanas para intentar determinar los efectos del producto sobre sectores de población particularmente sensibles a la exposición del producto, el problema es que la diferencia de sensibilidad respecto de la población general lleva a veces a falsos positivos, por contra los productos que superan la prueba de las cuatro semanas tienen un potencial muy bajo de generar comedones incluso en personas con tendencia a tener acné). La oreja contraria en la que no se aplica el producto se usa como control. Transcurrido este periodo se mide el nivel de híperqueratinización folicular en la zona donde se aplicó la sustancia y posteriormente se elaboran con frecuencia tablas siguiendo un modelo numérico que determinan el nivel de comedogenicidad en función de una escala dada. Este tipo de pruebas demostraron que hay ciertos compuestos empleados en cosmética que tienen capacidad de generar o aumentar la posibilidad de que se den comedones, siendo además compuestos de naturaleza variada. Ahora bien, se observó que si estos materiales eran modificados de diversas formas cambiaban a veces radicalmente su comedogenicidad, hasta el punto de llegar a ser nula; por ejemplo Fulton (3) demostró que la PEG- 16 Lanolin que tiene una comedogenicidad muy alta (4 sobre 5) pasaba a ser no comedogénica si la transformamos en PEG-75 Lanolin, es decir, si esta pasa a tener moléculas más grandes y a ser más hidrosoluble. Kligman y Mill (4- 2) mostraron que el potencial comedogénico de los aceites vegetales por su parte es dosis-dependiente, llegando a abolirse si se los diluye con aceite mineral en un 25%. Gracias a estas observaciones pasó a considerarse la relevancia de testar la comedogenicidad del producto final y no la de ingredientes aislados (5). Fulton y varios colegas (4, 6) testaron la comedogenicidad de varias sustancias (sobre una escala de entre 0-5), parte de los resultados los podéis consultar en la tabla de abajo (Tabla 1).
Es importante mencionar que la capacidad irritante de un producto no se corresponde con su comedogenicidad. El Sodium Lauryl Sulfate por ejemplo puede llegar a ser muy irritante y sin embargo su comedogenicidad es nula (7- 11). Por el contrario por ejemplos muchos ésteres -como el Isopropyl Isostearate- que tienen una capacidad irritante relativamente baja son altamente comedogénicos.
Como comentamos los comedones son diferentes que el acné inflamatorio, sin embargo normalmente y sobre todo desde el punto de vista comercial no se diferencian pero los comedones tardan un tiempo en formarse y con frecuencia un producto puede ser no comedogénico pero causarnos acné inflamatorio, que tiene un proceso de desarrollo más rápido.
Modelos humanos
Los modelos humanos se desarrollaron para medir tanto la comedogenicidad como la "acnegenicidad", siendo nuevamente Kligman y Mill los primeros en describir esta metodología en el año 1982 (8). En este modelo se aplican hasta seis sustancias diferentes en la parte de alta de la espalda durante unas 48-72 h bajo un parche oclusivo o, si es necesario, semioclusivo. Estos se aplican tres veces a la semana durante cuatro semanas para dar un tiempo total de exposición continua de unos 28 días. Posteriormente se realiza una biopsia sobre la zona y se vuelve a medir la híperqueratinización folicular y se cuantifica en una escala de entre 0-3 a la par que se comparan los resultados con controles positivos y negativos. Mills y Kligman mostraron que este modelo tiene resultados similares a los que proporciona la prueba en conejos durante una duración de dos semanas (Pearson r = 0.994, n = 32 ingredientes cosméticos o productos). Aun así la oreja del conejo parece ser algo más sensible.
Aplicación comercial
En último término sin embargo los resultados se deben poner en correlación con la experiencia de los consumidores, que no solemos diferenciar entre acné inflamatorio o comedones. Normalmente se suele realizar una prueba con el producto final, y para ello se pide a un grupo de consumidores que prueben el producto durante un periodo de tiempo variable (9 - 12). Se miden los comedones, pústulas y pápulas existentes en la piel del sujeto antes de empezar a usar el producto y luego se vuelven a medir en intervalos fijos. En un periodo de tan solo una semana se puede observar si el producto tiende a producir irritación, que puede llevar a acné inflamatorio. Posteriormente se emplean evaluaciones tras tres y seis semanas de uso del producto para valorar su potencial comedogénico y acnegénico.
Se suelen incluir además dos grupos híper-sensibles, por ejemplo un grupo con una piel muy sensible ante el uso de surfactantes como grupo que representa a las personas con la piel muy sensible y por otro lado un grupo de personas con una tendencia clara a desarrollar acné. Es posible introducir otros subgrupos dependiendo de cuál sea el público del producto, lo importante es que las condiciones de comedogenicidad y acnegenicidad que estos subgrupos muestran no se corresponden con las del grupo general y deben ser tenidas en cuenta.
Conclusiones personales
- Aunque son datos más o menos generalizables, no son universales, es decir, que algo puede ser muy comedogénico y no generarnos acné y viceversa. Naturalmente son estimaciones con una probabilidad detrás ganada a partir de la repetición en varios individuos y gracias a los criterios que hemos visto, pero aun así no son datos universales sino "probabilísticos", es una diferencia fundamental.
- Es inútil hasta cierto punto evitar por ejemplo el aceite de coco a muerte porque es bastante comedogénico porque como vimos, la comedogenicidad de un mismo ingrediente varía por ejemplo dependiendo de la interacción con otros ingredientes de la fórmula. Lo que debe de ser no-comedogénica es la fórmula final, el producto acabado puede por tanto incluir ingredientes comedogénicos aplicados de forma aíslada y seguir siendo, globalmente, un producto no-comedogénico.
- Como es obvio y a pesar de que mucha gente lo cree no hay una relación directa entre la oclusividad y la comedogenicidad, el aceite mineral es un buen oclusivo y su comedogenicidad es nula, por ejemplo. Aparentemente el problema con usar productos oclusivos es que igual si usas un producto que lleve algo que te produce acné y luego además que incluye un buen oclusivo como el mismo aceite mineral (u otros oclusivos, no solo el aceite mineral evidentemente) aunque el oclusivo en sí no lo sea igual puede agravar la comedogenicidad del producto que sí lo es en la piel de cada uno. Esta clase de "sinergias" entre productos no creo que se puedan reducir de modo simple más que a través de la idea básica de usar oclusivos más ligeros cuando tenemos la piel grasa y/o acneica, pero dependerá de nuestra piel claro. Pero aun así habrá muchas cremas o mejunjes que no os den acné, es cuestión de encontrar una que vaya bien con vuestra piel.
- También por otro lado que un producto sea libre de aceites no garantiza que sea no comedogénico y viceversa, es decir, que no todos los lípidos son comedogénicos ni todo lo que lo lleve lo es. El ejemplo puede ser nuevamente el mismo aceite mineral. Hablamos un pelín más del aceite mineral aquí.
- La gente tiende a confundir por tanto comedogenicidad, el hecho de ser lípidico o no y oclusividad. Son cosas diferentes que, incluso si quizá tienen alguna interrelación esta no pasa por la confusión terminológica. La posible intersección entre las tres además es primero dubitable en parte y por otro lado en parte también muy subjetiva, pero eso tampoco implica que a un nivel teórico podamos hacer mejunjes.
- Hay una lista muy larga de ingredientes y su comedogenicidad dando vueltas por la red de fuente desconocida, no sé qué tan fiable sea la verdad. Lo que cito arriba es el resumen de una serie de estudios a los que se puede referir sin problemas; yo he tenido problemas para saber a veces si un producto es comedogénico o no porque por la red hay un montón de información contradictoria y es un problema solo en caso de que busquemos la comedogenicidad de un producto que aplicaríamos directamente en la piel, por ejemplo un aceite, pero es complicado encontrar información fiable la verdad, si conocéis alguna buena fuente sería interesante que la aportáseis :)
- También por otro lado que un producto sea libre de aceites no garantiza que sea no comedogénico y viceversa, es decir, que no todos los lípidos son comedogénicos ni todo lo que lo lleve lo es. El ejemplo puede ser nuevamente el mismo aceite mineral. Hablamos un pelín más del aceite mineral aquí.
- La gente tiende a confundir por tanto comedogenicidad, el hecho de ser lípidico o no y oclusividad. Son cosas diferentes que, incluso si quizá tienen alguna interrelación esta no pasa por la confusión terminológica. La posible intersección entre las tres además es primero dubitable en parte y por otro lado en parte también muy subjetiva, pero eso tampoco implica que a un nivel teórico podamos hacer mejunjes.
- Hay una lista muy larga de ingredientes y su comedogenicidad dando vueltas por la red de fuente desconocida, no sé qué tan fiable sea la verdad. Lo que cito arriba es el resumen de una serie de estudios a los que se puede referir sin problemas; yo he tenido problemas para saber a veces si un producto es comedogénico o no porque por la red hay un montón de información contradictoria y es un problema solo en caso de que busquemos la comedogenicidad de un producto que aplicaríamos directamente en la piel, por ejemplo un aceite, pero es complicado encontrar información fiable la verdad, si conocéis alguna buena fuente sería interesante que la aportáseis :)
- El resumen creo que es que en el fondo no hay más manera de saber si un producto te da acné o no que...probándolo, son tantas las variables que pueden llevar a que el producto resulte comedogénico que simplemente mirando los ingredientes no se puede saber a ciencia cierta; aun así creo que se pueden tener en cuenta ciertas cosas, yo por ejemplo suelo preferir por este tema ceñirme a productos con aceite mineral y evitar sin tampoco dejarlos de lado del todo los aceites vegetales, simplemente porque aunque eso no garantice que el producto final no me vaya a dar acné, al menos reduce la posibilidad (o probabilidad, que no son lo mismo por cierto) de que lo haga.
- Cabría cuestionarse si un producto puede generar de un día para otro acné inflamatorio considerando que en las pruebas en humanos se observan las primeras fases del acné inflamatorio en un periodo de entre aproximadamente una semana. En el caso de los comedones como vimos su formación es mucho más paulatina. En mi experiencia sí me ha pasado, desde mi percepción subjetiva, que de un día para otro un producto me vaya mal y me haya dado muchos granitos. Pero ya sabéis que la experiencia subjetiva suele fallar con frecuencia, así que la verdad no sé hasta qué punto se pueda saber si un producto nos da acné hasta que no hayan pasado varios días, ojo digo que no lo sé, no que no pase, pero nuevamente cabría cuestionarse sobre todo la problemática de la subjetividad a la hora de juzgar un producto, como ya he comentado otras veces la simplificación si nos lleva a algún lado es a juicios probablemente erróneos. A veces parar y decir "no tengo ni idea", lo cual es una realidad para mí y para casi todos los que leen esto...es lo mejor.
- Finalmente es necesario comentar que el término "no comedogénico" al igual que por ejemplo el de "hipoalergénico" no tiene ningún control legislativo, es decir, que son en resumidas cuentas atractivos comerciales. Eso no quiere decir que la marca no haga sus pruebas sobre el producto, lo que quiere decir es que no hay un criterio común y objetivo que es lo que da orden y con él seguridad al consumidor.
- En resumidas cuentas: no hay ninguna autoridad que fije de manera cerrada qué ingredientes son comedogénicos primero porque la comedogenicidad de algo no es universal y segundo porque no hay correlación directa entre la comedogenicidad de un ingrediente aislado y su presencia en una fórmula más compleja, con lo cual crear un "estándar" es complicado. ¿Hasta qué punto es útil entonces como etiqueta comercial? Como mínimo nos indica que la marca considera que ese producto se ha formulado teniendo en cuenta a las personas con la piel acneica, lo cual tiene una relevencia limitada por los factores que consideramos inmediamente arriba, pero bueno, lo importante es recordar qué designa, que no es un término médico ni regulado en su aplicación cosmética por instituciones competentes al respecto y por último, recordar sus muchas limitaciones en la praxis. En último término uno no sabe cómo le irá el producto en este aspecto hasta que lo prueba, lamentablemente.
- Yo personalmente menos alguna cosas básicas como lo que dije de preferir aceite mineral, siliconas, etc. sobre otras cosas y evitar compuestos muy, muy comedogénicos y sobre todo ante la duda no lanzarme con productos quizá comedogénicos puestos por sí solos -un aceite, por ejemplo, como comentamos- no le presto mucha atención, lo veo como un reclamo publicitario de poco peso.
- Cabría cuestionarse si un producto puede generar de un día para otro acné inflamatorio considerando que en las pruebas en humanos se observan las primeras fases del acné inflamatorio en un periodo de entre aproximadamente una semana. En el caso de los comedones como vimos su formación es mucho más paulatina. En mi experiencia sí me ha pasado, desde mi percepción subjetiva, que de un día para otro un producto me vaya mal y me haya dado muchos granitos. Pero ya sabéis que la experiencia subjetiva suele fallar con frecuencia, así que la verdad no sé hasta qué punto se pueda saber si un producto nos da acné hasta que no hayan pasado varios días, ojo digo que no lo sé, no que no pase, pero nuevamente cabría cuestionarse sobre todo la problemática de la subjetividad a la hora de juzgar un producto, como ya he comentado otras veces la simplificación si nos lleva a algún lado es a juicios probablemente erróneos. A veces parar y decir "no tengo ni idea", lo cual es una realidad para mí y para casi todos los que leen esto...es lo mejor.
- Finalmente es necesario comentar que el término "no comedogénico" al igual que por ejemplo el de "hipoalergénico" no tiene ningún control legislativo, es decir, que son en resumidas cuentas atractivos comerciales. Eso no quiere decir que la marca no haga sus pruebas sobre el producto, lo que quiere decir es que no hay un criterio común y objetivo que es lo que da orden y con él seguridad al consumidor.
- En resumidas cuentas: no hay ninguna autoridad que fije de manera cerrada qué ingredientes son comedogénicos primero porque la comedogenicidad de algo no es universal y segundo porque no hay correlación directa entre la comedogenicidad de un ingrediente aislado y su presencia en una fórmula más compleja, con lo cual crear un "estándar" es complicado. ¿Hasta qué punto es útil entonces como etiqueta comercial? Como mínimo nos indica que la marca considera que ese producto se ha formulado teniendo en cuenta a las personas con la piel acneica, lo cual tiene una relevencia limitada por los factores que consideramos inmediamente arriba, pero bueno, lo importante es recordar qué designa, que no es un término médico ni regulado en su aplicación cosmética por instituciones competentes al respecto y por último, recordar sus muchas limitaciones en la praxis. En último término uno no sabe cómo le irá el producto en este aspecto hasta que lo prueba, lamentablemente.
- Yo personalmente menos alguna cosas básicas como lo que dije de preferir aceite mineral, siliconas, etc. sobre otras cosas y evitar compuestos muy, muy comedogénicos y sobre todo ante la duda no lanzarme con productos quizá comedogénicos puestos por sí solos -un aceite, por ejemplo, como comentamos- no le presto mucha atención, lo veo como un reclamo publicitario de poco peso.
¿Le dais importancia a que un producto sea no comedogénico?
Fuentes
- "Acnegenicity and Comedogenicity Testing for Cosmetics", F. Anthony Simion, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. Marcel Dekker, Inc., 2001.
(1) JS Strauss. Sebaceous Glands in ‘Dermatology in General Medicine’ Eds. Fitzpatrick TB,
Eisen AZ. Wolff K. et al., 4th Edition vol 1, p 709–726 (1993).
(2) G Plewig, JE Jr Fulton,AM Kligman. Cellular dynamics of comedo formation in acne vulgaris.
Arch Dermatol 102: 12–29, 1971.
(3) JE Jr Fulton, Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products.
J Soc Cosmet Chem 40: 321–333, 1989.
(4) AM Kligman, OH Jr Mills. Acne Cosmetica. Arch Dermatol 106: 843–850, 1972.
(5) OH Jr Mills, RS Berger. Defining the susceptibility of acne-prone and sensitive skin populations
to extrinsic factors. Dermatol Clinics 9: 93–98, 1991.
(6) JE Jr Fulton, SR Pay, JE III Fulton. Comedogenicity of current therapeutic products, cosmetics,
and ingredients in the rabbit ear. J Amer Acad Dermatol 10: 96–105, 1984.
(7) WE Morris, SC Kwan. Use of the rabbit ear model in evaluating the comedogenic potential
of cosmetic ingredients. J Soc Cosmet Chem 34: 215–225, 1983.
(8) G Plewig, JE Jr Fulton, AM Kligman. Pomade Acne. Arch Dermatol 101: 580–584, 1970.
(9) EM Jackson, NF Robillard. The controlled use test in a cosmetic product safety substantiation
program. J Toxicol Cut & Ocular Toxicol 1: 117–132, 1982.
(10) OH Jr Mills, RS Berger, TJ Stephens et al. Assessing acnegenic and acne aggravating potential.
J Toxicol Cut & Ocular Toxical 8: 353–360, 1989.
(11) EM Jackson. Clinical assessments of acnegenicity. J Toxicol Cut & Ocular Toxicol 8: 389–
393, 1989.
(12) A Ghassemi, R Osborne, KA Korman, et al. Demonstrating the ocular safety of an eye cosmetic
product using alternatives to animal eye irritation tests. Poster at the Society of Toxicology. Meeting in Cincinnati, OH, March 1997.
19/9/13
Skin 101: Penetración percutánea y vehículos, ¿cómo y hasta qué punto penetran en la piel los activos cosméticos?
Imagen en tiempo real de nanopartículas encapsuladas con Polyethylene-Glycol penetrando en el cerebro de un roedor [Fuente]
La absorción o penetración percutánea es un proceso biológico complejo. La piel es una "biomembrana" que posee múltiples capas y ciertas características relativas a la absorción de compuestos. Si la piel fuese una membrana simple sería fácil evaluar los parámetros que indican el nivel de penetración percutánea, además estos serían considerablemente estables si suponemos que no hay cambios químicos significativos en la membrana a lo largo del proceso. La realidad sin embargo es que la piel es un tejido dinámico y vivo, cambiante, que se ve influenciada además por muchos factores externos. El fin de la absorción percutánea es proveer una cantidad adecuada de activos a la zona de la piel elegida logrando con ello maximizar la efectividad y reducir a la vez los posibles efectos secundarios derivados de la administración de dichos compuestos.
Penetración percutánea
Existe una serie de "compartimientos" y estructuras biológicas en la piel que hacen posible la penetración percutánea. La principal barrera a superar es el estrato córneo. Un cosmético que entre en contacto con la piel se verá influenciado por las leyes naturales físicas y químicas pertinentes, que dirigen el proceso de absorción; entre ellas por ejemplo encontramos la solubilidad, los coeficientes de reparto y el peso molecular del activo, etc. La piel presenta por tanto una barrera no sólo desde un punto de vista "físico", sino también químico: el camino de absorción pivota desde un estrato córneo lipofílico a una hidrofilia progresiva empezando desde la epidermis y pasando a la dermis y finalmente el torrente sanguíneo.
Es por esto que la penetración percutánea se ha definido como una serie de "pasos": el primer paso consiste en el vehículo, que contiene el activo de interés. El activo entra en contacto con la piel y se produce un desplazamiento del vehículo a la misma. Esto inicia una serie de absorciones y excreciones cinéticas que están influenciadas por una serie de variables, como la variación individual (de sujeto a sujeto) y regional, por ejemplo, la zona corporal humana donde la absorción percutánea es más alta es el escroto masculino y la zona de menor absorción es la zona de los pies; la zona facial es una de las zonas donde la absorción percutánea es más alta (1-4). Una vez que se ha absorbido el activo en la piel este se ve sometido a la circulación sistemática corporal. Las interacciones en este paso están definidas por las características fármaco-cinéticas del activo. A medida que el activo penetra en la piel se ve expuesto a la actividad enzimática de la misma, lo que puede resultar en cambios de la estructura química del compuesto (5).
Hay tres vías básicas mediante las cuales los activos penetran a través del estrato córneo:
(1) Penetración transepidérmica, modulada por la secreción de los apéndices cutáneos. Esta ruta se puede subdividir en vías trans-celulares e intra-celulares.
(2) Algunas sustancias hidrofílicas pueden penetrar a través de las glándulas sudoríparas.
(3) Finalmente es posible para algunos compuestos penetrar a través de las glándulas sebáceas.
La vía principal es la (1), la ruta transepidérmica, es decir, el activo penetra directamente a través de la capa córnea (intacta). Como comentamos la penetración cutánea depende en gran medida de las propias características del compuesto. Hay algunos parámetros reconocidos relativos a la capacidad de penetración percutánea que son comunes a todas las sustancias químicas, algunos ya los mencionamos: el peso molecular, la constante de disociación (Kd), la solubilidad del compuesto o el coeficiente de reparto octanol-agua (Kow). Estos parámetros, junto a una comprensión extensa de la carga iónica neta del activo (catiónica, aniónica y anfotérica) ayudan a comprender el "perfil de penetración percutáneo" de las diferentes sustancias.
Como norma general, las moléculas con un peso molecular inferior a 500 Da penetran mejor que moléculas de mayor peso molecular. La carga neta como mencionamos influye en la penetración de un activo: una molécula no-iónica penetra mejor que una molécula iónica. Asimismo es importante tener una comprensión clara entre el pH del vehículo y la constante de disociación, así como las moléculas que muestran un Kow intermedio (1-3) tienen mejor suficiente solubilidad para penetrar a través de los lípidos del estrato córneo a la par que mantienen una hidrofilia suficiente para lograr penetrar entre los tejidos de la epidermis, etc. La penetración del activo a través del estrato córneo es por tanto un proceso pasivo que puede ser definido matemáticamente con la primera ley de Fick. De manera resumida por tanto podemos decir que la penetración percutánea puede alterarse siguiendo alguna de estas estrategias: (1) Incrementando la difusión del activo sobre la piel (2) Incrementando la solubilidad del activo (3) Incrementando el nivel de saturación del activo en el vehículo.
Como comprenderéis esto a la mayoría nos suena a chino y como información no nos lleva a tomar medidas prácticas claras básicamente porque involucra un nivel de complejidad muy alto para el usuario medio de cosmética. Ahora bien, he querido resumirlo porque creo que se gana reparando en esta dificultad y siendo conscientes de que la penetración del activo (o activos) no depende solo del vehículo, sino también del activo mismo y también en parte de nuestra piel. Ahora bien...
¿En qué medida y cómo afecta a todo esto el vehículo?
La elección de un vehículo u otro puede afectar a la penetración percutánea del activo o activos de interés (6). Lo importante es entender la interacción entre el vehículo y el activo para elegir un vehículo que potencie la absorción del último. En esta ocasión no hablaremos en general de los vehículos en cosmética, es un tema algo amplio y que va más allá de la penetración percutánea, si os interesa el tema podéis comentarlo sin problema; más bien he elegido hablar de las formas más nuevas de lograr llevar el activo a la piel y su interacción con la penetración percutánea, es decir, no hablaremos tanto de qué sea una emulsión (o de la diferencia entre una loción, un ungüento o un gel, etc.) sino más bien, por ejemplo, de cómo afectan ciertas características del vehículo a la penetración percutánea del activo o de cierto tipo de vectores como los liposomas. A modo introductorio sin embargo podemos decir que la forma más usual es la de una emulsión ya que su naturaleza bifásica (una fase es hidrofílica y otra lipofílica) permite incluir determinados activos sea que les convenga más un tipo de vehículo u otro, sin perder por ello la estabilidad general del producto.
¿Qué es un vehículo? El término vehículo se deriva básicamente de la distinción entre ingredientes "activos" e "inactivos", el o los ingredientes activos se añaden a una "matriz", que es justamente el vehículo, que ayuda a llevar el activo a la zona de la piel u órgano deseado. Ahora bien esta distinción tiene un origen médico y cuando hablamos de cosmética es más flexible, el vehículo en medicina tiene como labor "transportar" los activos farmacológicos y su función se limita a eso. Cuando hablamos de cosmética como sabréis esta clase de activos no están permitidos, motivo por el cual personalmente creo que el término "activo" a veces crea algo de confusión, porque en realidad en este campo el vehículo sí puede tener efectos derivados que en este caso son relevantes, a veces los resultados de un cosmético se deben no tanto a los "activos" como al efecto del vehículo, y la mayoría de las veces los resultados se derivan de la acción conjunta de ambos; lo cual en resumidas cuentas hace de la noción de "activo" en cosmética algo inoperante tomada de esa forma tajante. Por ejemplo, es muy común que el vehículo de nuestro producto a la vez hidrate la piel y en comparación con el vehículo en un medicamento, este efecto en cambio sí es relevante en el conjunto del efecto del cosmético: en una crema hidratante que incluya ácido hialurónico como "activo", ¿hidrata solo el hialurónico o igual ese oclusivo que lleva que es "el vehículo" es responsable en gran medida del efecto hidratante? Además en múltiples ocasiones "el vehículo" o algunos de sus componente cumplen funciones variadas, por ejemplo el Propylene Glycol a la par que un humectante solubiliza el estrato córneo, o el alcohol además de modificar quizá la textura del producto ayuda también a aumentar la penetrabilidad del estrato córneo, etc. En resumen, que leer sobre "activos" y "vehículos" en cosmética, muchas veces, lleva a confusión; las distinciones son operativas si tenemos en cuenta siempre que son muy limitadas y que es una distinción teórica que en la praxis no se suele cumplir, es decir no podemos aplicar la misma definición de "vehículo" o "activo" cuando hablamos de un medicamento que cuando hablamos de por ejemplo una crema facial.
Y ya que hablamos de medicamentos cabe hablar también de la penetración percutánea de cosméticos: ¿hasta dónde y por qué? Un cosmético no es un medicamento, y la penetración percutánea de cosméticos es legal siempre y cuando esto no implique que se den cambios sistémicos, fisiológicos o que se den efectos farmacológicos, y siempre y cuando se haya mostrado que el producto es seguro. Es decir, la penetración percutánea en cosmética no tiene nada que ver con efectos similares a los de un medicamento, ni tampoco son comparables, porque en efectos y uso difieren totalmente. La mayoría de productos cosméticos no van más allá de la epidermis, y realmente no hace falta que vayan más allá. Es falso que "cuanto más penetre" un cosmético "mejor es", los cosméticos que usamos actúan sobre las capas superficiales de la epidermis y lo hacen ahí porque es ahí justamente donde son efectivos, si tenemos en cuenta qué es un cosmético. Por ejemplo los antioxidantes deben llegar a penetrar la membrana celular para ser efectivos en su acción antioxidante, sin embargo la mayoría de las cosas que usamos trabajan sobre la superficie de la piel, por ejemplo la mayoría de oclusivos lo hacen en este plano y no necesitan penetrar más para ser más efectivos. Con lo cual ni todo tiene por qué "penetrar hasta capas profundas de la epidermis" ni tampoco que algo penetre más hace que sea siempre mejor o más efectivo, depende del activo de que estemos hablando vaya, pero la idea de que las cosas tienen que penetrar para hacer efecto sobre la piel es sencillamente falsa, por contra, casi nada de lo que usamos lo precisa y cumplen su función sin problemas.
Os recuerdo por ello que según el Reglamento marco (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, se define cosmético como "toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales". La meta de la penetración percutánea es lograr que el activo penetre el estrato córneo y/o epidermis sin que eso implique absorción sistémica.
Bien, dicho esto, ¿cómo influye el vehículo en la penetración percutánea? La habilidad del vehículo de "transportar" los activos a la piel está relacionada con la difusión de los activos a través de los varios "compartimentos" de la epidermis. Los compuestos con una baja solubilidad y con afinidad por los compuestos hidrofílicos y lipofílicos del estrato córneo tenderán a difundirse de manera más lenta, una dificultad que puede ser superada añadiendo algún compuesto en la fórmula que ayude a acelerar el proceso. La velocidad de este proceso es co-dependiente de la solubilidad del activo respecto del vehículo y también respecto del estrato córneo, con lo cual la elección de un vehículo u otro puede afectar en gran medida al proceso.
Una de las técnicas más efectivas para lograr aumentar la penetración percutánea es la súper-saturación, que ocurre cuando la concentración máxima del activo en un vehículo determinada es excedida por el uso de solventes o co-solventes (por ejemplo, el mencionado Propylene Glycol). Al aplicar el producto sobre la piel el agua se evapora a una velocidad muy rápida creando una súper-concentración del activo sobre la piel. El problema de este método es que cuando ocurre este proceso puede haber una re-cristalización del activo en la piel quedando este en la superficie, y si es necesario que penetre el resultado es que al final el producto es inefectivo. Esto por ejemplo es lo que suele ocurrir con los sérums de vitamina C "caseros" que se hacen con agua, glicerina y vitamina C o incluso aquellos que incluyen algún glicol, etc.; con lo cual a la postre la mayoría acaban siendo inefectivos.
Otra de las vías en la que una modificación del vehículo afecta a la capacidad de penetración percutánea de un activo es modificar el coeficiente de reparto (K) del vehículo, se altera la solubilidad del activo en el vehículo a través de la selección de excipientes específicos y se logra, al alterar la solubilidad de los excipientes que el activo sea más soluble en el estrato córneo que en el vehículo, potenciando con ello la penetración percutánea.
La hidratación cutánea también influye en la penetración percutánea, el uso de oclusivos incrementa el nivel de agua en la piel y gracias a este mayor contenido en agua se "hinchan" los corneocitos y posiblemente se altera la organización de la fase lipídica intercelular, permitiendo al activo penetrar con más facilidad en determinadas condiciones; además se aumenta también la temperatura corporal y la circulación sanguínea (7).
Aunque los mecanismos como veis son variados y a partir de cada uno es posible "complejizar" más el proceso, uno de los principales métodos es el uso de "potenciadores", en inglés llamados "penetration enhacers" (PEs).
Potenciadores de la penetración percutánea
Se utilizan determinados compuestos (surfactantes, solventes, emolientes) para modificar el estrato córneo y/o el potencial químico de determinados activos y lograr con ello un aumento de la penetración percutánea. Dependiendo de su estructura química se clasifican en ácidos grasos, alcoholes grasos, terpenos o derivados de la pirrolidina. Actúan de formas diferentes, por ejemplo pueden crean una disrupción en los lípidos del estrato córneo, pueden interaccionar con la queratina de los corneocitos y abrir la densa estructura proteínica haciéndola más permeable, etc. (8) La cantidad de PEs es enorme, podéis consultar una amplia lista aquí, pero por ejemplo el famoso Mannitol que usa tanto la marca Bioderma es una pirrolidina. El famoso Alcohol Denat es uno de los PE más usados, así como muchos otros alcoholes, entre ellos es común el ya mentado Propylene Glycol; y también muchos surfactantes que encontramos comúnmente como detergentes en otros productos se usan para solubilizar los lípidos del estrato córneo, entre ellos algunos aniónicos como el infame Sodium Lauryl Sulfate. Otros PE que os sonarán son quizá el mentol y el limonene de la familia de los terpenos, etc.
Estos PEs se caracterizan por ser químicos, pero existen también PEs físicos que lo que hacen es literalmente abrasar el estrato córneo, y requieren para ello de energía física, por ejemplo partículas abrasivas como la sal o el azúcar, que necesitan ser frotadas contra la piel. Esto genera un daño al estrato córneo que puede llevar a aumentar la penetración percutánea (aquí hablamos un poco del proceso que es la exfoliación mecánica y cómo no siempre es buena...)
El problema de los PEs es que si bien ayudan a incrementar la penetración percutánea, por otro lado alteran la piel llegando a irritarla, pero justamente en las disrupciones que crean es que se abren vías, literalmente, para que ciertos activos lleguen a pasar por ejemplo a través del estrato córneo. Como veis no es solo el afamado alcohol sino que cosas muy variadas, sintéticas o naturales, alteran el estrato córneo.
El tema es bastante amplio y creo que dentro de los límites del blog lo relevante es explicar qué hacen, en cualquier caso podéis encontrar más información en I, II, III, etc.
Vectores
En los artículos que estoy manejando se llama "vectores" a portadores o vehículos "customizados", es decir, son tipos de vehículos que gracias a su pequeño tamaño y propiedades químicas particulares ayudan a potenciar la penetración percutánea, por tanto son un tipo de vehículo específico. La verdad es que no sé hasta qué punto sea normal llamarlos "vectores" en español pero francamente no encuentro otra manera de traducir el concepto, con lo cual cuando hablo de vectores hablo de este tipo de vehículos y no de lo que solemos entender por vectores (o al menos lo que suelo entender yo; supongo que será un uso derivado de la noción de vector biológico pero la verdad es que no sé qué tan correcto sea traducirlo así).
Activos encapsulados
Dentro de esta categoría hay varios subtipos: micropartículas, nanopartículas, emulsiones múltiples, microemulsiones y nanoemulsiones; en la medida en que creo que son más relevantes hablaremos de lo dos tipos que vemos principalmente publicitados, las micropartículas y las nanopartículas.
- Micropartículas --> La microencapsulación es un proceso mediante el cual se deposita una capa muy fina de algún tipo de material inorgánico o polímero sintético alrededor una partícula micro de algún tipo de sólido o alrededor de pequeñas gotas de líquido. El resultado de este proceso es lo que conocemos por micropartículas, que son a su vez de dos tipos: microcápsulas o microesferas.
Están constituidas de dos partes principales, por un lado tenemos el núcleo que contiene uno o varios activos bien en estado sólido, líquido o gaseoso; y por otro el material que lo encapsula. Este material puede ser natural o sintético y debe ser no-reactivo respecto del material nuclear (suelen ser polímeros sintéticos pero también se pueden usar ceras o lípidos). Se pueden añadir otros compuestos como por ejemplo surfactantes. Inicialmente las micropartículas se fabricaban en un rango de entre 5 micrómetros y 2 milímetros, pero actualmente es posible crear micropartículas del orden de los 10-100 nanómetros de diámetro, así como microesferas de entre 1-10 micrómetros, superponiéndose así en tamaño a estructuras no sólidas como los liposomas.
Las micropartículas tienen usos muy variados dentro y fuera de la cosmética, pero en el campo de la cosmética se usan especialmente para aportar estabilidad a determinadas fórmulas y para lograr una "emanación" controlada del activo en el tiempo.
Microesferas de albúmina de huevo de tamaño 222 ± 25 μm que contenían vitamina A (15.7 ± 0.8%) se usaron para preparar una crema o/w. Se estudió la "emanación" del activo in vivo e in vitro en la crema microencapsulada y en una crema no microencapsulada. El estudio probó in vitro que las miscroesferas se mantuvieron hasta 3 h sobre la superficie de la piel, prolongando la "administración" de la vitamina A (9)
Se probó una formulación que contenía 0,1% de tretinoína en 360 pacientes durante 12 semanas en un estudio de doble ciego con grupo control (placebo). En comparación con el placebo, se observaron reducciones significativas en lesiones inflamatorias, no-inflamatorias y en el conjunto general de lesiones con la formulación de ácido retinoico encapsulado (10)
Hay bastantes más estudios de la aplicación de microesferas relacionados con la administración de medicamentos de los que hay sobre su aplicación en cosméticos. En cualquier caso sus usos son variados, ayudan a que el activo se libere de manera controlada, aportan estabilidad a ciertos activos y/o fórmulas en algunos casos, etc.
- Nanopartículas --> Las nanopartículas se pueden definir como sistemas coloideales submicro (<1µm), que no necesariamente deben estar hechas de polímeros. Dependiendo del proceso de manufacturación se obtienen nanocápsulas o nanoesferas. Son matrices de textura vesicular ("porosa") en las cuales los activos o activo están dispersos entre las partículas de dicha matriz, rodeada por una membrana polimérica única. Las nanopartículas por su parte tienen una degradación lenta, lo que permite tiempos largos de exposición del activo de manera paulatina. Tanto en el caso de las micropartículas como en el de las nanopartículas el material que encapsula el activo suele ser biodegradable o es preferible que lo sea porque eso influye posteriormente a la hora de "administrar" el activo a la piel. Dependiendo de si hablamos de nanocápulas o nanoesferas la manera en que el activo llega a la piel es diferente, pero el proceso se da principalmente por dos causas: difusión del activo a través de las paredes del encubrimiento o bien "bio-erosión" en el caso de que el encubrimiento sea biodegradable. Dependiendo de cómo se cree la nanopartícula se controla la duración en la cual el activo es administrado a la piel.
En el caso de las nanopartículas si bien su uso en cosmética crece considerablemente (reflejado en el número de patentes) no ocurre lo mismo con los estudios sobre su aplicación en cosmética.
Dingler et al. (11) reportaron que la encapsulación de vitamina E en nanopartículas incrementa su estabilidad. Las partículas ultra-finas tienen una capacidad "adhesiva" que lleva a la formación de una capa oclusiva que aumenta la hidratación cutánea. Como comentamos la hidratación cutánea aumenta la penetración de los activos de interés e incrementa su eficacia cosmética. El mismo grupo encontró en otra publicación (12) que la "emanación" de activos (en este caso, RMAD 95) se incrementa en las fórmulas en que este se encapsula. El control (RMAD 95/isopropanol) fue liberado en la piel en un 31% frente al 53% de la versión encapsulada.
En una patente de 1997 De Vringer (13) mostró que el tamaño de las partículas puede cambiar la oclusividad, la adición de nanopartículas sólidas incrementa la oclusividad del producto.
Olivier-Terras (14) preparó nanoesferas que contenían betacaroteno y una mezcla de filtros UVA y UVB. El estudio mostró una clara sinergia entre lo filtros y el vehículo, consiguiendo con la mezcla mejor biodisponibilidad, bioestabilidad y finalmente un efecto sinérgico que resulta en la inhibición de la producción de tirosinasa gracias a la naturaleza cinámica de los filtros UVB.
Como en el caso de las micropartículas los usos son similares, lograr una liberación controlada, estabilizar un compuesto inestable, etc.
Liposomas
Los liposomas son vesículas esféricas cuya membrana consiste de una o más capas dobles de fosfatidilcolina.
Si miramos la composición de la capa córnea veremos que los fosfolípidos y la fosfatidilcolina en particular juegan un papel menor, siendo los componentes de las capas lipídicas principalmente triglicéridos, colesterol, ácidos grasos y cerámidas. Sin embargo en capas más profundas de la epidermis sí encontramos una mayor e importante presencia de la fosfatidilcolina. Tanto la fosfatidilcolina de origen vegetal como la humana está compuesta principalmente de ácidos grasos insaturados. La forma más usada en cosmética es la fosfatidilcolina procedente de la soja, que está caracterizada por un porcentaje del 70% de ácido linoleico respecto del total de ácidos grasos que la componen, lo que le permite "fluidizar" los lípidos de la capa córnea, algo que se refleja en el incremento de la pérdida de agua transepidérmica tras su aplicación. Este incremento de la TEWL coincide con la capacidad de penetrar el estrato córneo de la fosfatidilcolina y ciertos activos (15).
La fosfatidilcolina normalmente se "convierte" en liposomas al formular productos con ella, es una forma que adquiere "naturalmente", por ejemplo cuando entra en contacto con urea o con sal en un medio acuoso se forman liposomas, con lo cual se suele presentar en este formato. La fosfatidilcolina se adhiere muy bien a superficies que contienen proteínas como la queratina, aportando acondicionamiento; estas propiedades se conocían ya hace bastantes años, por ejemplo los primeros champús se formulaban con yema de huevo para acondicionar y prevenir que se cargase con electricidad estática, la yema de huevo es muy rica en lecitina, compuesta en este caso mayormente por fosfatidilcolina; en cualquier caso esto provoca que los liposomas permanezcan "estables" cierto tiempo en la piel permitiendo una "permeación" del activo sobre la piel gradual que es muy útil en fórmulas que incluyen vitaminas, provitaminas y otras sustancias. La fosfatidilcolina impide que se dé inicialmente un pico alto de permeación del activo, siendo que este es "liberado" de manera paulatina a lo largo del tiempo.
En tanto que PE (penetration enhacer) debe usarse con cuidado ya causa una disrupción al estrato córneo, ahora bien, debido a su alto contenido en ácido linoleico contribuyen de manera indirecta a la formación de cerámidas tipo I. Es preferible optar por las formas hidrogenadas de fosfatidilcolina antes que por las insaturadas para intentar conseguir con ello una menor perturbación en el estrato córneo, la forma anterior estabiliza la TEWL de forma similar a como lo hacen las cerámidas cuando la piel entra en contacto con sustancias hidrofílicas o lipofílicas (16)
Podemos decir por tanto que los liposomas son partículas coloidales formadas por capas moleculares concéntricas capaces de encapsular activos. La estructura de los liposomas mimetiza por tanto las propiedades barrera de las biomembranas y, como vimos, alteran la composición lipídica de la capa córnea; por tanto los fosfolípidos que constituyen los liposomas permiten la penetración de los activos encapsulados a través del estrato córneo. Creo que es fácil de entender si comparamos la estructura de una micela y de un liposoma:
Los liposomas por tanto y debido a su estructura son capaces de "guardar" en su interior sustancias hidrosolubles y debido a su similitud con las membranas celulares de la capa córnea permiten pasar a través del estrato córneo al activo que llevan encapsulado. El problema está en que cuando entran en contacto con la piel la estructura del liposoma se destruye, es decir que no penetran manteniéndose estructuralmente intactos, se transforman en fragmentos. La variedad en su correcta funcionalidad o no depende de muchos factores como su tamaño, composición lipídica, carga iónica, etc. Todo esto afecta a cuán profundamente llegan a penetrar en la epidermis y hay cierta controversia sobre si realmente funcionan o si la destrucción que sufren por el camino hace que en ocasiones el activo no sea realmente transportado allí donde se esperaba incialmente (17) El tema tiene una complejidad química inasumible para mí y para las pretensiones del blog, lo que sí os puedo decir es que la controversia existe y hay estudios con resultados contradictorios, sobre todo relativos a su aplicación médica pero la problemática es extensible también a su uso como vehículo en cosmética.
Los nanosomas como podéis imaginar son liposomas pero con un tamaño menor, dentro del rango de los nanómetros. Por lo tanto no son lo mismo, he visto varias veces que se usan de manera indistinta y aunque sea por una cuestión de tamaño son diferentes. No sé si la diferencia en tamaño afecta a la funcionalidad, he intentado buscar información al respecto pero no he encontrado nada suficientemnte fidedigno aun (he encontrado información comercial de algunos fabricantes que aseguran naturalmente que la diferencia en tamaño hace que los nanosomas sean mejores, pero no explican porqué y además, ¿qué van a decir, si es publicidad?...), si encuentro algo actualizaré la entrada.
Niosomas
Los niosomas (18) son muy parecidos a los liposomas, con la diferencia de que no están constituidos de fosfolípidos, sino que se crean mezclando surfactantes no-iónicos con colesterol junto a una posterior fase de hidratación en un medio acuoso. Contienen infraestructuras de grupos funcionales hidrofílicos, lipofílicos y anfifílicos, lo que permite acomodar activos con una amplio rango de solubilidades. Tienen una estructura similar a los liposomas, pero debido a su composición son más estables.
Todos estos vehículos que hemos comentado se caracterizan porque permiten (1) liberación controlada del activo (2) permiten, en teoría, aumentar la penetración percutánea (3) permiten estabilizar ciertos compuestos (4) en algunos casos permiten reducir la irritación de ciertas sustancias sobre la piel. En teoría lo más efectivo son los liposomas, pero debido a su pequeño tamaño en general son vehículos que consiguen transportar mejor el activo que los formatos tradicionales, por ejemplo una emulsión donde el activo vaya "libre".
PE's maquinales
Un nombre un poco raro pero como comentamos no solo existen otros vehículos contenidos en la sección anterior que no hemos comentado, como las nanoemulsiones; sino que también existen máquinas que mediante diversos mecanismos potencian la penetración de activos sobre la piel. Lo que hacen es alterar el estrato córneo de forma eléctrica o mecánica. Por ejemplo una de estas opciones es usar aparatos que generan ondas ultrasonido sobre la piel, es decir la piel se somete a energía térmica y mecánica. Otra opción son las microagujas, agujas de un tamaño de entre 1-100 nanómetros de largo y de 1 nanómetro de diámetro que crean micro-lesiones sobre la piel que permiten al activo penetrar mejor. Otro método es la llamada iontoforesis, que consiste en administrar corriente eléctrica a la piel a través de electrodos que contendrían el activo o activos de interés. El activo debe de ser hidrosoluble, iónico y con un peso molecular de menos de 5000 Da.
Todos estos métodos son más o menos invasivos, pero quizá cabe imaginar en el futuro que tendremos aparatos pequeños y seguros para un uso doméstico que por ejemplo genere ondas ultrasonido sobre la piel, ¡quién sabe!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusiones personales
- Creo que si algo ha quedado claro después de esta parrafada creo que de mayor complejidad que otras entradas del tag "Skin 101" es que la penetración percutánea es un tema complejo, no es que otros temas no lo sean, pero hay temas como la interacción de los filtros solares con otros productos de cuidado facial, el tiempo en que la vitamina C se oxida dependiendo del vehículo/forma de la vitamina C/X, o este mismo sobre los que en particular creo que está muy bien informarse porque eso nos deja ver que son temas complejos sobre los cuales no cabe, en la mayoría de los casos, considerando no solo a mí misma, sino al lector prototípico del blog...hacerse cargo, con esto quiero decir que se puede pensar en ello, se puede leer sobre ello, yo jamás limitaré la posibilidad de nadie de informarse; ahora bien, entre eso y ponerse a discutir que si tal filtro UVB no se puede usar con X porque interacciona o que si la concentración de tal forma de vitamina C al estar liposomada es que es súper efectiva...pues perdóneme, pero a no ser que se sea químico y además se tenga suficiente y amplia experiencia con el tema me da a mí que es un tema que se nos escapa. Tiene mucho más valor del que se le suele dar el saber que hay cosas que nos son inasumibles, lo cual no implica como dije cerrar a cal y canto nuestro interés, pero sí implica saber cuál es nuestra posición y lo que podemos decir o no desde ella. No sé si estaréis de acuerdo o no pero bueno, creo que este tema es un buen ejemplo de que hay cosas de este estilo y de que reparar en que existen es un gran beneficio desde un punto de vista meramente cognoscitivo.
- Aparte de esto he querido dejar este tema para la sección de las conclusiones personales porque nada de lo que voy a decir está en los textos que he usado de fuente, con lo cual es una mera conjetura personal sobre un tema que, creo, es de interés sobre la penetración o no de los activos en la piel, que es: ¿afecta la oclusividad de nuestros productos? Normalmente se suele ver a gente que afirma muy holgadamente que es "las siliconas no dejan pasar nada a la piel". Si seguís comprenderéis que la primera cosa que se le viene a uno a la cabeza es: ¿por qué las siliconas no, e igual...la manteca de karité sí? (que igual la manteca de karité sí lo permite, no lo sé, lo que quiero decir es que es un problema extensible a todos los oclusivos). Como no tiene sentido, reformulemos la pregunta tal como la hice inicialmente: ¿impiden los oclusivos presentes en nuestros productos que los activos de nuestras cremas hagan efecto? ¿Tienen las asiáticas razón al construir rutinas de cuidado facial con un nivel de oclusividad progresivo? Creo que esta es la pregunta del millón y sin embargo parece ser que no se ha estudiado de manera mínimamente suficiente (¿igual porque en la praxis no es tan relevante?). Sí os puedo decir que no creo que el tema sea simple porque por ejemplo hay cientos de estudio que usan por ejemplo siliconas como vehículo y tanto si hablamos de medicamentos como si hablamos de cosméticos (I, II, III, IV, V...) la cosa es que se perciben los efectos esperados tras la aplicación del ingrediente de interés, o sea que la presencia de siliconas por ejemplo no afecta al resultado al menos para que no haya efecto (lo mismo podemos decir del aceite mineral, bastante más oclusivo por ejemplo que las siliconas...I, II, III, IV, V...). Supongo que es extensible a otros oclusivos-vehículos usados de forma usual en por ejemplo cremas. Ahora bien, ¿quizá impiden una penetración óptima aunque permitan pasar parte del activo? ¿Quizá lo hacen cuando has usado ya dos productos anteriormente, y no de usar solo uno?¿Quizá da tiempo suficiente a que los activos penetren en la piel mientras los oclusivos se depositan y se asientan sobre ella? De ser así afectaría justamente, por ejemplo, al segundo producto que nos ponemos. ¿Cuál es el vehículo ideal, es peor la manteca de karité ya que es más oclusiva, por ejemplo, que algunas siliconas? ¿De qué depende? Francamente no lo sé, lo que sí os puedo decir a la luz de lo comentado arriba es que es obvio que no es tan simple como "las siliconas no dejan pasar NADA", o algo del estilo. Este tema es como los anteriores, simplemente no hay información y habría que tener una experiencia que yo por ejemplo no tengo para intentar dar una opinión sobre qué ocurre, pero en cambio sí puedo decir que he leído esto tantas y tantas veces por la red sin ninguna clase de justificación aparente que creo que merece la pena al menos plantear las dudas anteriores porque a la luz de lo expuesto creo que claramente simple, al menos, no es. Ojo no estoy diciendo que definitivamente lo anterior muestra que son vehículos óptimos o algo así, o alguna conclusión, la que sea, en ese sentido; simplemente concluyo que juicios del tipo "las siliconas no dejan pasar los activos" hechos normalmente por gente que no se justifica en nada y dispersos por la red tienen un valor entre nimio y nulo.
- Mi interés por este tema viene en parte de intentar saber si por ejemplo que el activo vaya liposomado implica que puede haber menos concentración del mismo, supongo que si aceptamos que menos cantidad del mismo pero llevada a capas más profundas de la epidermis es igual de efectivo que una fórmula más simple en la que a efectos prácticos el activo que realmente hace efecto proporcionalmente es igual o similar al activo liposomado que hace efecto de manera prolongada en el tiempo...pues sí. El problema es que como comentamos el tema es complejo y francamente no creo que se pueda llegar a conclusiones de este tipo a partir de por ejemplo la información comercial de la marca y fuentes del estilo. Así que más o menos a día de hoy estoy un poco donde empecé: ¿me fío de la marca que me intenta vender el producto afirmando lo anterior o no?
- Por último creo que si algo podemos sacar en claro es que no solo el alcohol sino todos los PE's causan algún tipo de daño de grado variable al estrato córneo. El alcohol es un irritante potente y aunque su efecto depende de su concentración y de la fórmula en su conjunto, creo que eso no óbice para que tener en cuenta lo anterior ayude a poner un poco en perspectiva la inclusión de alcohol en los productos que usamos. Lo cierto es que parece que el alcohol tiene unos usos infinitos :)
- En relación con los antioxidantes también me pregunto si el usar fórmulas que alteren el estrato córneo no es contraproducente, porque al final se supone que estás usando un producto con fines en parte anti-inflamatorios y para que sea efectivo...quizá se usan irritantes. Naturalmente depende del producto pero este es un tema que sobre todo en relación con los productos acídicos y lo retinoides se suele pasar por alto ante mi mirada curiosa, ¿hasta qué punto compensa la irritación? ¿Es balanceada la relación irritación/efectos? Si no lo es, ¿cómo afecta a largo plazo?¿Para qué buscar tantos antioxidantes si igual estamos creando estados inflamatorios con todas las cosas irritantes que usamos? Con los ácidos a veces parece que hay una "carrera" por usar más, más concentración, más potente, etc. y yo francamente siempre que veo estas cosas me vuelvo incluso un poco cínica, ¿realmente sabemos lo que le estamos haciendo a la piel? Además las cosas de baja concentración son menos agresivas, pero entre eso y que sean "aguachirri" hay un trecho. En general la relación entre efectos/agresión a la piel es un tema que creo que suele pasar por alto priorizando los efectos y creo que cabe preguntarse qué tipo de producto es mejor y cuál altera menos la piel para intentar cuidar la piel, a corto, medio y largo plazo.
¿Os incomoda usar productos con nanopartículas, liposomados, etc. que no sabéis bien si funcionan o cómo? ¿Usarías micro-agujas? ¡¡Yo no!! xD
Fuentes
- "Principles and Practice of Percutaneous Absorption", Ronald C. Wester and Howard I. Maibach, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. André. O Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach, Marcel Dekker, Inc, 2001.
- "Encapsulation to Deliver Topical Actives", Jocelia Jansen and Howard I. Maibach. Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. André. O Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach, Marcel Dekker, Inc, 2001.
- "Main Cosmetic Vehicles", Stephan Buchmann. Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. André. O Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach, Marcel Dekker, Inc, 2001.
- "Liposomes", Hans Lautenschläger. Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. André. O Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach, Marcel Dekker, Inc, 2001.
- "Percutaneous delivery of cosmetic actives to the skin", Marc Cornell, Sreekumar Pillai, Christian Oresajo, Cosmetic Dermatology Products and Procedures, editado por Zoe Diana Draelos, Ed. Wiley-Blackwell, 2010.
(1) Wester RC, Maibach HI. Percutaneous absorption of drugs. Clin Pharmacokin 23:253–266, 1992.
(2) Feldmann RJ, Maibach HI. Percutaneous penetration of steroids in man. J Invest Dermatol 542:89–94, 1969.
(3) Feldmann RJ, Maibach HI. Absorption of some organic compounds through the skin in man. J Invest Dermatol 54:399–404, 1970.
(4) Feldmann RJ, Maibach HI. Percutaneous penetration of some pesticides and herbicides in man. Toxicol Appl Pharmacol 28:126–132, 1974.(5-7, 2)
(5) Wester RC, Melendres J, Hui X, Wester RM, Serranzana S, Zhai H, Quan D, Maibach HI. Human in vivo and in vitro hydroquinone topical bioavailability. J Toxicol Environ Health 54:301–317, 1998.
(6) Forster T , Jackwerth B , Pittermann W , Rybinski WM , Schmitt M . ( 1997 ) Properties of emulsions: structure and skin penetration. Cosmet Toiletries 112 , 73 – 82
(7) Bucks D , Guy R , Maibach HI . ( 1991 ) Effects of occlusion . In: Bronaugh RL , Maibach HI , eds. In Vitro Percutaneous Absorption: Principles, Fundamentals, and Applications . Boca Raton : CRC Press, pp. 85 – 114
(8) http://www.irjponline.com/admin/php/uploads/718_pdf.pdf
(9) Torrado S, Torrado JJ, Cadorniga R. Topical application of albumin microspheres containing vitamin A. Drug release and availability. Int J Pharm 1992;86: 147–152.
(10) Embil K, Natch S. The Microsponge delivery system (MDS): a topical delivery system with reduced irritancy incorporating multiple triggering mechanisms for the release of actives. J Microencaps 1996; 13(5):575–588
(11) Dingler A, Hildebrand G, Niehus H, Mu¨ller RH. Cosmetic anti-aging formulation based on vitamin E–loaded solid lipid nanoparticles. Proc Intl Symp Cont Rel Bioact Mater 25. 1998: 433–434.
(12) Müller RH, Dingler A, Hildebrand G, Gohla S. Development of cosmetic products based on solid lipid nanoparticles (SLN). Proc Intl Symp Cont Rel Bioact Mater 25. 1998:238–239.
(13) De Vringer T. U.S. Patent 5, 667, 800, 1997
(14) Olivier-Terras J. U.S Patent 5, 554, 374, 1996
(15) Ghyczy M, Nissen H-P, Biltz H. The treatment of acne vulgaris by phosphatidylcholine from soybeans, with a high content of linoleic acid. J Appl Cosmetol 1996; 14:137–145.
(16) Lautenschlaeger H. Kuehlschmierstoffe und Hautschutz—neue Perspektiven. Mineraloeltechnik 1998; (5):1–16
(17) http://www.nature.com/jid/journal/v133/n5/full/jid2012461a.html
(18) Blusztajn JK. Choline, a vital amine. Science 1998; 281:794–795.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












